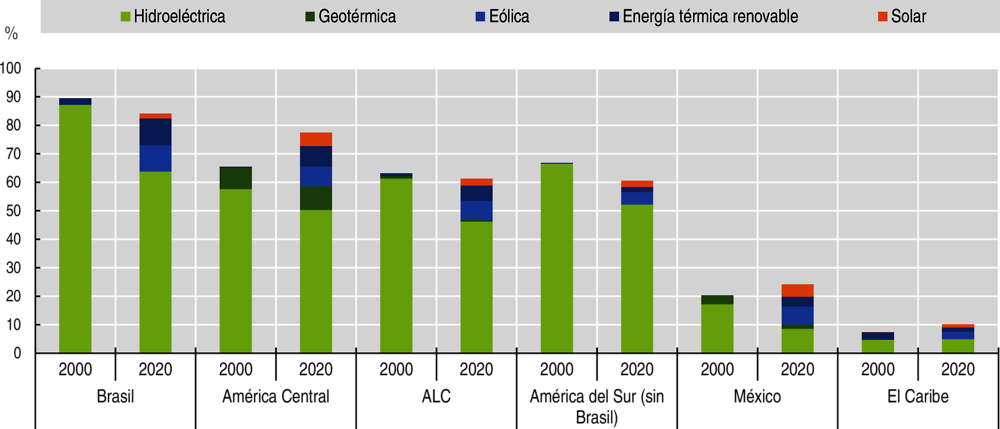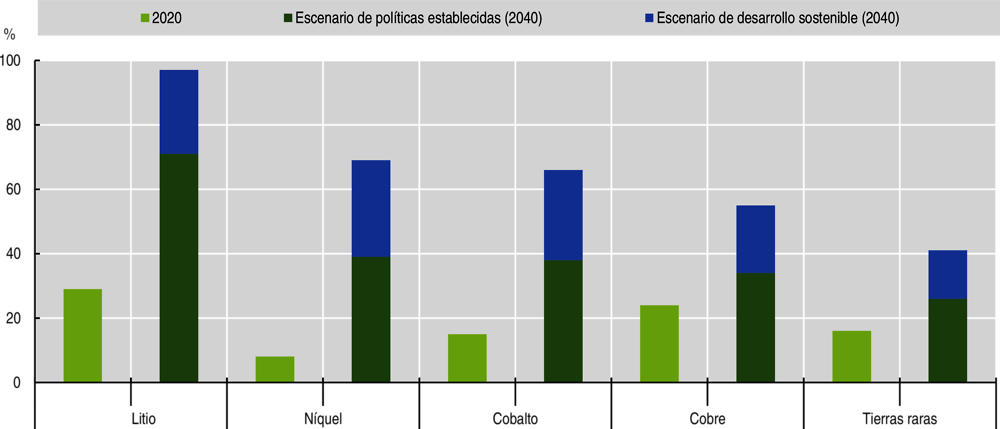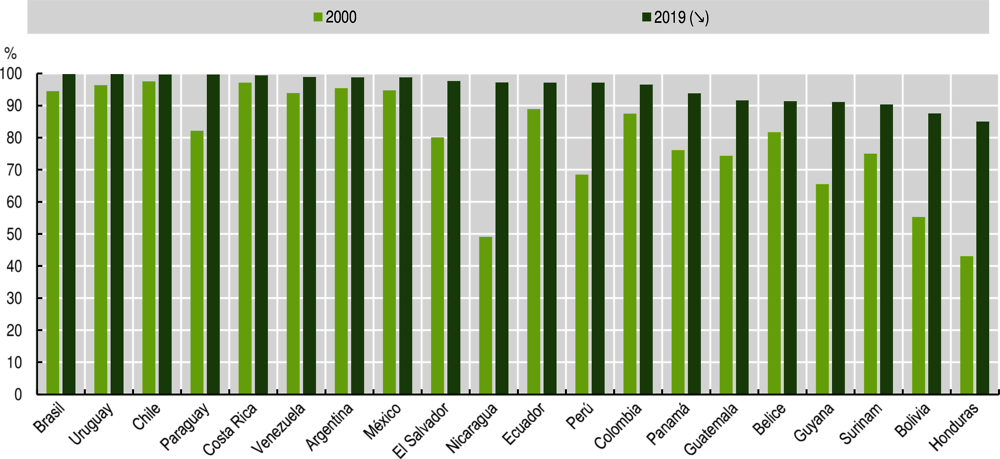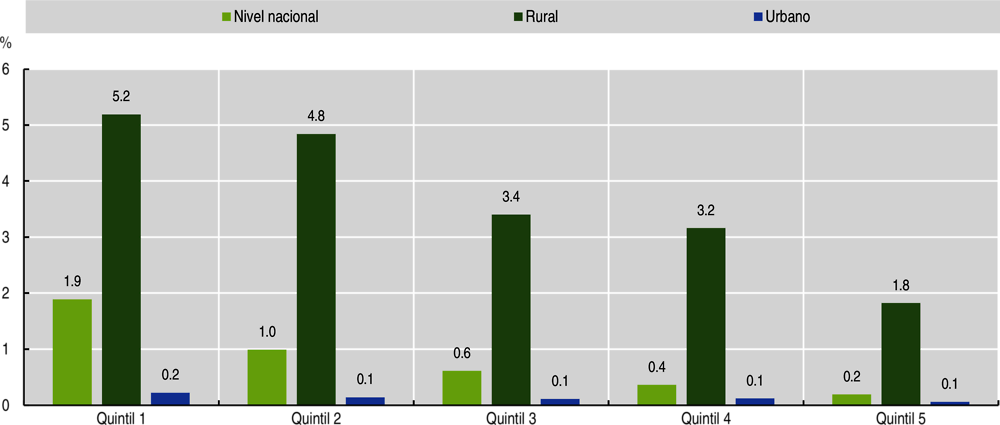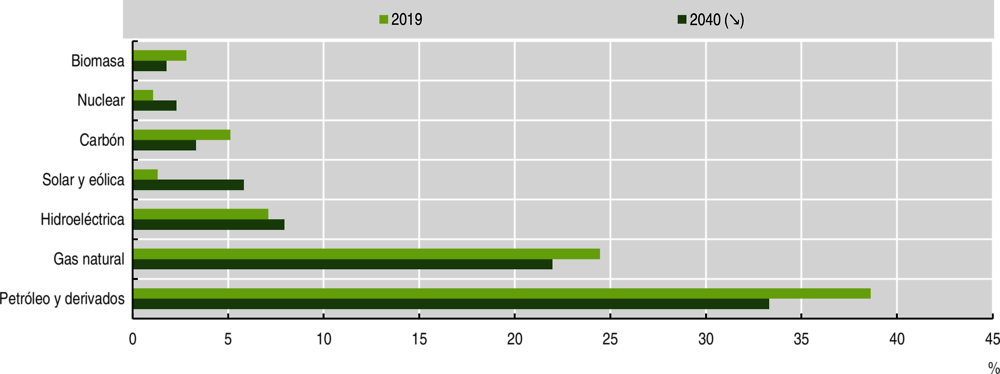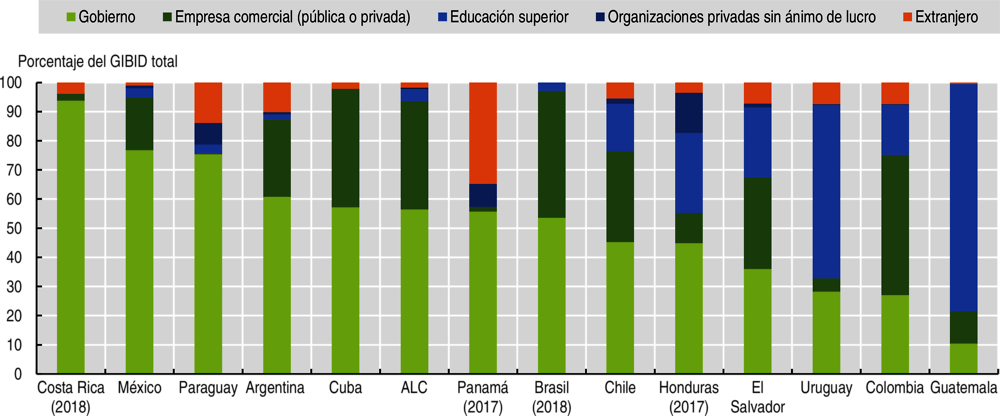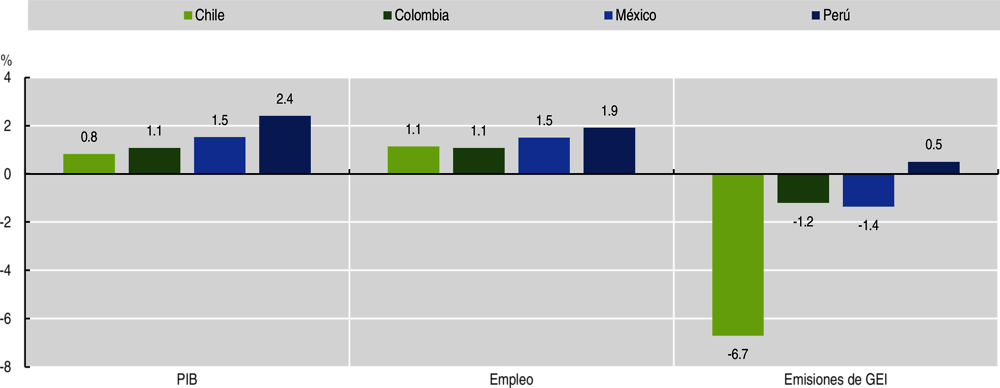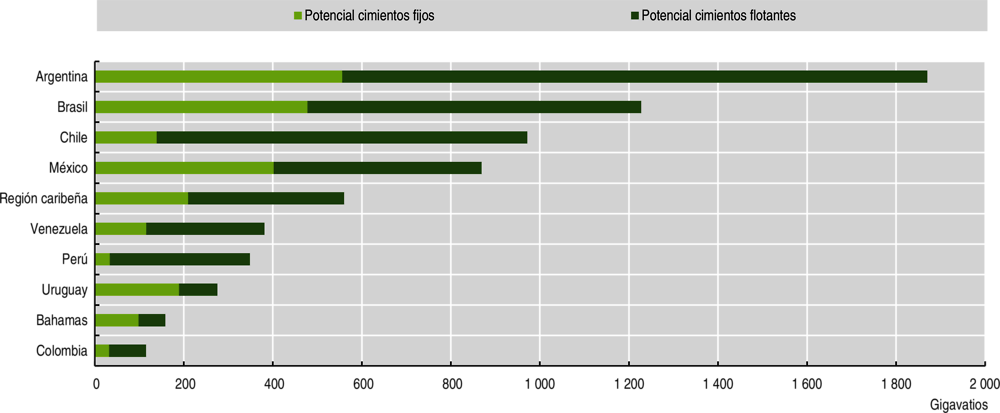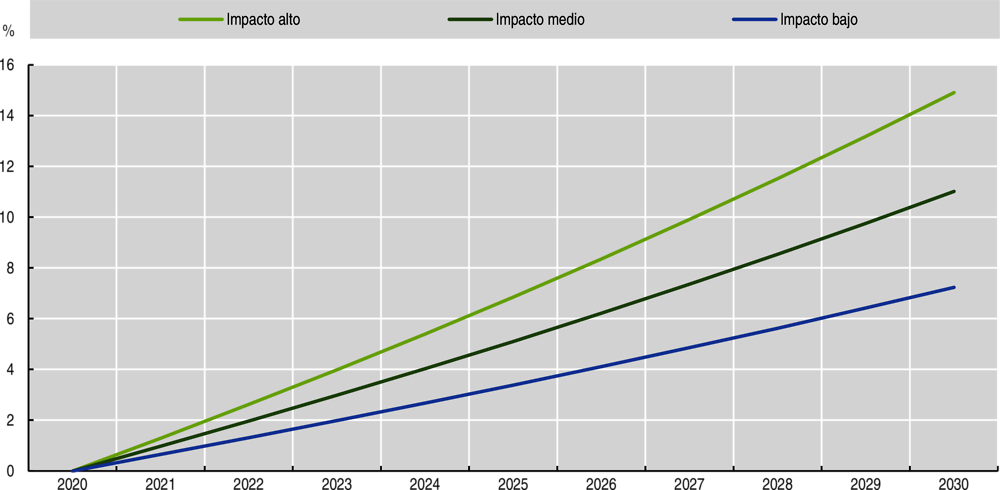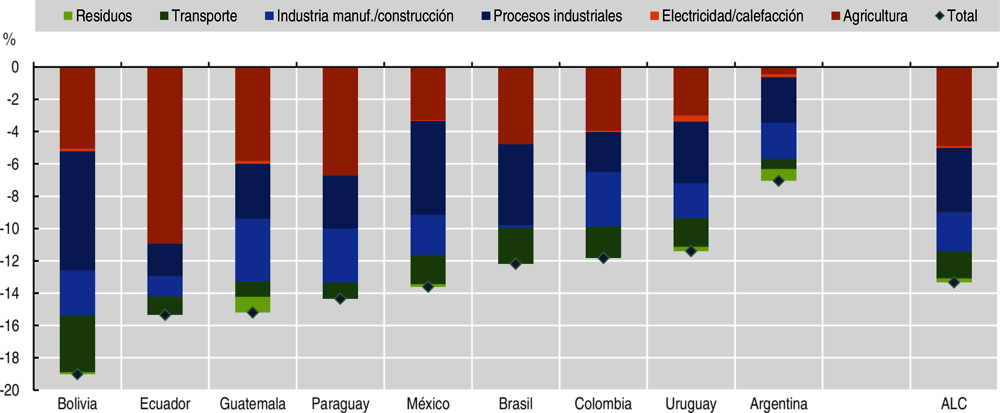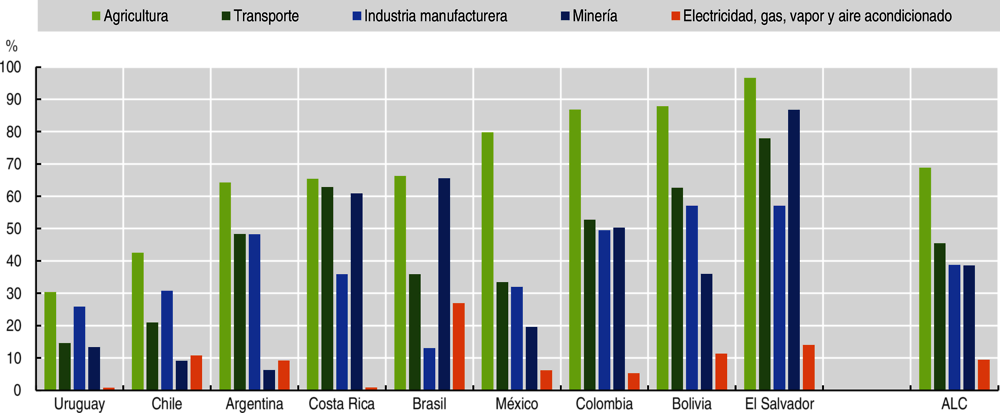Capítulo 3. Un cambio estructural para un nuevo modelo de desarrollo
La agenda de recuperación en América Latina y el Caribe (ALC) requiere la adopción de un enfoque holístico e integrado que promueva una transición verde y justa. Este capítulo presenta tres áreas principales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en ALC: energía, producción y protección social. El capítulo comienza analizando la matriz energética actual. Posteriormente examina las posibilidades que ofrecen las políticas industriales y la economía circular y azul para mejorar las estructuras productivas. Por último, analiza los posibles impactos de la transición verde en el futuro del trabajo, y el papel que pueden desempeñar los sistemas de protección social para proteger a los grupos más vulnerables durante la transición.
Los responsables de la formulación de políticas en ALC —y en todo el mundo— se enfrentan, con una urgencia cada vez mayor, a la necesidad de abordar una serie compleja e interconectada de retos económicos, sociales y medioambientales. La mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos exigen un cambio transformador1 para resolver estas cuestiones de manera simultánea. La adopción de políticas transformadoras podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre un 40% y un 70% a nivel mundial (IPCC, 2022[1]).
Los gobiernos deben comenzar a evaluar cómo (re)diseñar los “sistemas” para que redunden en beneficios para las personas y el planeta. Sistemas que, por su diseño, aumenten el bienestar de las personas demandando menos materiales, produciendo menos emisiones y generando mejores resultados socioeconómicos y ambientales. ALC tiene ante sí la oportunidad de redefinir cómo han de ser estos sistemas y qué políticas se necesitan para pasar de la situación actual a un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y justo.
La transición verde va más allá de la lucha contra el cambio climático. La transición también aspira a avanzar hacia un modelo de producción y consumo más sostenible e inclusivo que cree nuevos empleos verdes de calidad, genere las condiciones necesarias para que los trabajadores afronten con éxito la transición, apoye a las empresas a adoptar métodos de producción más sostenibles y a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de consumo (Capítulo 2).
Este capítulo presenta tres áreas principales sobre las que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en ALC. Los dos primeros apartados se centran en la necesidad de avanzar hacia una nueva matriz energética y mejores estructuras productivas. El tercer apartado analiza los posibles efectos de la transición verde en el futuro del trabajo y el papel de los sistemas de protección social para promover una transición justa. Por último, el capítulo presenta una selección de recomendaciones en materia de políticas para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
Es fundamental transformar la matriz energética para promover un mayor bienestar de los ciudadanos, no dejar a nadie atrás y evitar los impactos medioambientales a través de una transición verde. ALC generó el 5.8% del suministro total de energía mundial en 2018 (UNDESA, 2021[2]). El sector energético es responsable de la mayor parte de las emisiones de GEI, aunque su contribución es menor que en otras regiones. Por tanto, es esencial redefinir la matriz energética de la región para cumplir los objetivos climáticos internacionales e impulsar la resiliencia (Capítulos 2 y 6). ALC cuenta con un alto potencial en recursos energéticos renovables, entre los que se incluyen: la energía hidroeléctrica (en toda la región); la energía eólica (sobre todo en la Patagonia, la costa atlántica de Sudamérica, el Istmo de Tehuantepec y la península de La Guajira, y también en otras zonas); la energía solar (en diferentes regiones, como Atacama y Sonora-Chihuahua); la energía geotérmica (en lugares específicos como los Andes y la cordillera de América Central) y la biomasa (en toda la región y, en particular, en Brasil) (UNEP, 2019[3]).
La inversión en tecnologías renovables en aquellos países de ALC que actualmente dependen de los combustibles fósiles para generar energía (principalmente los países de América Central y el Caribe), podría generar energía a un menor costo y reducir su dependencia de productos de combustibles fósiles importados, los cuales pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de precios y al riesgo de interrupción del suministro, generando efectos perjudiciales en la balanza comercial.
Los países de ALC que generan mayormente energía hidroeléctrica también deben considerar otras fuentes de energías renovables. La excesiva dependencia de la generación hidroeléctrica puede tener repercusiones económicas negativas en épocas de sequía (IDB, 2021[4]). Además, los cambios en los patrones y en la intensidad de las lluvias como resultado del cambio climático harán que la energía hidroeléctrica sea una fuente de energía menos fiable en los próximos años para satisfacer la creciente demanda energética.
Las políticas públicas para acelerar la transición energética deben avanzar simultáneamente en cinco pilares: 1) aumentar la cuota de fuentes renovables en la matriz energética, 2) universalizar el acceso a la electricidad y reducir la pobreza energética, 3) aumentar la eficiencia energética de los edificios y todos sectores económicos, 4) reforzar la integración y la interconexión energética regional, y 5) aumentar la seguridad energética y la resiliencia frente a los choques externos.
Impulsar los avances hacia una descarbonización sistémica mediante la electrificación e integración de las energías renovables
Para conseguir el éxito en la transición hacia un entorno de cero emisiones netas, será necesario implantar una descarbonización sistémica en todos los sectores a través de la electrificación, brindando acceso a los más de 17 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad en zonas rurales y aisladas de la región. Esta transición provocará un enorme aumento de la demanda de electricidad —de entre el 210% y el 560%, según los escenarios de descarbonización profunda en ALC para el año 2050— a medida que estos sectores dejen de depender de los combustibles fósiles y adopten la electrificación (IDB y DDPLAC, 2019[5]). Para satisfacer un aumento de este tipo en la demanda de energía y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los países de ALC tendrán que incrementar considerablemente su capacidad en energías renovables, al tiempo que apliquen medidas en el lado de la demanda para aumentar la eficiencia energética y promover sistemas que demanden menos recursos y materiales en todos los sectores.
Para avanzar en la electrificación será necesario que los países de ALC apliquen una planificación de largo plazo eficaz en el sector energético mediante planes de recursos integrados. Estos planes deberían ayudar a cuadrar las inversiones necesarias en generación y el crecimiento previsto de la demanda, permitiendo la absorción de la futura capacidad variable de generación de energías renovables y proporcionando incentivos para la oportuna inversión en proyectos energéticos y en infraestructuras de transmisión, distribución y almacenamiento. La planificación energética a largo plazo es un instrumento crucial en la región para acelerar la transición a las energías renovables, ya que plantea escenarios alternativos y genera un entorno propicio para las inversiones necesarias en cada país y territorio.
La digitalización y la innovación podrían reforzar la descarbonización, por ejemplo, digitalizando los cobros a los consumidores o aumentando la solidez de las infraestructuras de transmisión para que se puedan incorporar las energías renovables a la escala necesaria. Además, la digitalización puede ayudar a gestionar mejor la respuesta a la demanda, eliminando los picos de demanda a corto plazo; puede facilitar la integración de las energías renovables variables, fomentando la adopción de las infraestructuras de medición avanzada; y puede respaldar las opciones “Fintech” (tecnologías de servicios financieros) en la inversión en energías limpias mejorando el acceso a la electricidad o promoviendo nuevos modelos de negocio (p. ej., la energía como servicio frente a los modelos tradicionales de suministro de energía y otros servicios por separado).
La integración energética en ALC, en especial el comercio de electricidad, podría aportar beneficios a través de las economías de escala en la producción y reducción de costos, mejorando así la seguridad del suministro, reduciendo el impacto de shocks imprevistos y logrando una mejor calidad del servicio y la protección del medioambiente (CAF, 2021[6]). Las interconexiones internacionales existentes suelen estar infrautilizadas. El comercio de electricidad entre tres subregiones (andina, central y Mercosur) podría impulsar el comercio en un 13%, generando un valor comercial de 1 500 millones de USD al año. Un sistema de comercio de electricidad totalmente integrado —que incluya a 20 países de la región— podría impulsar el comercio de electricidad en un 29%, aumentando su valor comercial hasta los 2 000 millones de USD al año (Timilsina, Curiel y Chattopadhyay, 2021[7]). Sin embargo, el establecimiento de las interconexiones y del comercio de electricidad plenamente funcionales y eficientes puede constituir todo un reto, ya que requiere un compromiso con el libre comercio de electricidad entre los países, unas infraestructuras de interconexión adecuadas y la armonización de las tarifas de transmisión. Los avances hacia la integración energética conseguidos en la región han sido desiguales. América Central ha avanzado con la creación de un mercado regional de electricidad y la interconexión física de seis países. Sin embargo, América del Sur solo ha avanzado en las interconexiones bilaterales, y ha alcanzado un éxito relativamente mayor en la subregión andina que en el Cono Sur (CAF, 2021[6]).
Se han proyectado diferentes escenarios para explorar la complementariedad de los sistemas eléctricos y el uso de las energías renovables en la región. Basándose en el gran potencial de energías renovables de ALC, la electrificación de los sectores del transporte y la industria es clave para reducir su alta dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la seguridad energética de la región (véase la sección: Se necesitan políticas energéticas holísticas para hacer posible la transición verde).
ALC cuenta con importantes recursos energéticos renovables, pero deben tenerse en cuenta las variaciones y riesgos de la región
En las dos últimas décadas, muchos países de ALC han avanzado de forma considerable en la construcción de mercados de energías renovables y en la diversificación de su mix energético. En 2020, el 33% del suministro total de energía en ALC fue generado por energías renovables, en comparación con el 13% a nivel mundial (Capítulo 2), y las energías renovables representaron el 61% (952 TWh) de la generación regional de electricidad (de la cual el 75% provino de fuentes hidroeléctricas y el 25% de las energías solar, eólica, biomasa y geotérmica) (Gráfico 3.1). América Central ha experimentado el mayor aumento en producción de energía renovable en las dos últimas décadas, pasando del 65% al 77%, seguida por el Caribe, con un modesto incremento de 3 puntos porcentuales. El logro general en la región ha sido el aumento de la diversificación de las fuentes de energía renovables; pasando de estar basado principalmente en la energía hidroeléctrica a una proporción creciente de energía térmica, eólica y solar. Sin embargo, existen importantes variaciones en la región. Por ejemplo, Brasil genera el 84% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo el 6.9% de la solar, el 10.9% de la eólica y aproximadamente el 65% de la hidroeléctrica (Government of Brazil, 2022[8]). En cambio, Jamaica genera el 87% de su energía eléctrica a partir de la importación de derivados del petróleo. En Ecuador, cerca del 60% de la capacidad instalada2 es hidroeléctrica (UNEP, 2019[3]), aunque aproximadamente un tercio de la energía eléctrica se sigue generando a partir de combustibles fósiles (USAID, 2020[9]).
La región de ALC ha registrado un importante volumen de inversión en energías renovables en los últimos años, superando los 35 000 millones de dólares estadounidenses (USD) en el período 2014-19 (sin incluir la energía hidroeléctrica), y en el que el 70% del total se ha dirigido a Argentina, Brasil, Chile y México. Además, Brasil (13 580 millones de USD), México (11 580 millones de USD) y Chile (8 160 millones de USD) se situaron entre los cinco principales destinos de inversión en energías renovables por volumen entre 2009 y 2018, después de la India, con 24 640 millones de USD, y la República Popular China (en adelante “China”), con 18 520 millones de USD (UNEP, 2019[3]). La composición de estas inversiones confirma la rápida evolución del mix energético de la región hacia una cartera más diversificada de fuentes de energías renovables —especialmente en Brasil, Chile y México en comparación con otros países de ALC.
La región puede cerrar su déficit energético y lograr una matriz eléctrica 100% renovable (ECLAC, 2021[11]). La iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe) tiene como objetivo alcanzar al menos una participación de las energías renovables del 70% en la matriz eléctrica de la región para el año 2030 (Recuadro 3.1). Para alcanzar estos objetivos es necesario que se den dos condiciones. La primera es invertir el 1.3% del producto interno bruto (PIB) regional durante diez años, lo que equivale a 114 USD per cápita (es decir, 80 000 millones de USD a precios constantes de 2010). Algunos países deberán destinar una mayor o menor proporción de su PIB en función de sus características específicas. La segunda condición es aumentar las tecnologías de energías renovables (principalmente solar y eólica) en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) sobre el acceso a la energía asequible y limpia. Estas medidas podrían crear 7 millones de puestos de trabajo verdes y reducir las emisiones de GEI en un 30% para el 2030 (ECLAC, 2021[11]). En coherencia con esta iniciativa, la Comunidad del Caribe3 se ha fijado la meta de alcanzar el 47% de energías renovables en la generación total de electricidad para el 2027. Muchos países caribeños4 ya han realizado esfuerzos considerables para adoptar tecnologías de energías renovables, incluidas instalaciones solares a gran escala, proyectos eólicos y medidas para aprovechar la energía geotérmica (ECLAC, 2021[12]).
RELAC es una iniciativa regional creada en 2019 en el marco de la Cumbre de Acción por el Clima de la ONU. Cuenta con 15 países miembros de la región de ALC1 que han acordado voluntariamente promover las energías renovables con: 1) un objetivo concreto; 2) un programa de seguimiento; y 3) una estructura operativa dirigida a apoyar a los países durante el proceso.
Los objetivos generales de la iniciativa son acelerar la neutralidad en carbono de los sistemas eléctricos en ALC; mejorar la resiliencia, la competitividad y la sostenibilidad del sector; y crear empleos verdes, mejorando la calidad del aire y minimizando los efectos nocivos para la salud de la población. Para ello, RELAC aspira a establecer una plataforma de acción por el clima para los países de ALC y las organizaciones internacionales que permita compartir soluciones sostenibles.
← 1. Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La secretaría técnica de RELAC está a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fuente: (RELAC, 2020[13]).
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental a la hora de promover inversiones en energías renovables a la velocidad y con el alcance requeridos para conseguir el cambio de paradigma energético que la región requiere. El desarrollo de los renovables exige la implantación de planes y políticas nacionales a largo plazo que incluyan metas alcanzables y que estén dotados de las herramientas necesarias, incluidas regulaciones e instrumentos económicos como subsidios e incentivos a empresas, instituciones y hogares, y el despliegue de información y capacitación sobre eficiencia energética y renovables. Los gobiernos de ALC deben mantener un diálogo permanente con el sector privado y la sociedad civil para acordar funciones y responsabilidades compartidas a fin de acelerar la adopción de las energías renovables, generando así una mayor resiliencia climática y seguridad energética, al tiempo que se recuperan la economía, el empleo y los ingresos de forma sostenible y equitativa (Capítulo 5).
Es necesario invertir en combustibles alternativos para descarbonizar aquellos sectores en los que es más difícil conseguir estas reducciones
Será necesario invertir en hidrógeno y otros combustibles bajos en carbono, incluidos los biocombustibles sostenibles, para respaldar la descarbonización en las industrias pesadas y el transporte —como la química, la siderurgia, el transporte de mercancías por carretera, la aviación y el transporte marítimo—, dado que en estos sectores actualmente no existen alternativas viables a los combustibles fósiles. La descarbonización de estos sectores es clave para crear la demanda necesaria a escala a fin de aumentar la viabilidad comercial de la industria del hidrógeno y poder crear un “círculo virtuoso” entre los esfuerzos de descarbonización y el desarrollo industrial sostenible (apartado: “Hacia una nueva política industrial que promueva un modelo de producción más sostenible”).5
Varios países de ALC tienen un potencial considerable para desarrollar una industria competitiva de hidrógeno verde. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú cuentan con ventajas comparativas a la hora de entrar en el mercado del hidrógeno por su abundancia de energías renovables de bajo costo y por el hecho de contar con matrices eléctricas relativamente limpias (ECLAC, 2022[14]). La incorporación del hidrógeno a los marcos políticos, institucionales y jurídicos de ALC —mediante su inclusión en las agendas públicas, el apoyo del sector privado y la promoción de una agenda regional al respecto— puede promover sinergias que aumenten la competitividad y ayudar a poner en marcha la industria en la región. Varios países de ALC han desarrollado o están preparando estrategias en este ámbito (Recuadro 3.2).
Un total de 11 países de ALC han publicado o están preparando actualmente hojas de ruta y estrategias nacionales en el ámbito del hidrógeno. A su vez, hay más de 25 proyectos de hidrógeno bajo en emisiones de carbono que se encuentran en sus fases iniciales de desarrollo. Hay varios ejemplos de estrategias nacionales de desarrollo del hidrógeno ya en curso:
-
Chile presentó una estrategia de hidrógeno verde en 2020. Su objetivo es establecer 5 GW de capacidad de electrolizadores en 2025 y 25 GW para 2030, y producir el hidrógeno más barato del mundo en 2030, convirtiéndose así en uno de los tres principales exportadores de hidrógeno globalmente para el año 2040 (IRENA/UNELCAC/GET.transform, 2022[15]). Se ha creado un Comité Interministerial (formado por 11 ministerios y CORFO, la agencia nacional de desarrollo económico) con el objetivo de desarrollar la industria del hidrógeno, la cual se considera una prioridad política nacional.
-
La Estrategia Nacional del Hidrógeno de Colombia y su Hoja de Ruta (2021) definen una serie de planes para facilitar el desarrollo de una industria del hidrógeno verde, aprovechando el abundante potencial de energías renovables del país. Su objetivo es ofrecer hidrógeno verde a un costo competitivo para el 2030. La estrategia también contempla la producción de hidrógeno azul, mediante la captura, utilización y almacenamiento de carbono para reducir las emisiones. La Ley de Transición Energética de Colombia establece incentivos fiscales para la producción de hidrógeno verde y azul (Government of Colombia, 2021[16]).
-
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay están preparando planes nacionales en el ámbito del hidrógeno. En particular, Argentina, Chile y Costa Rica están identificando los puntos comunes y las especificidades de las condiciones de mercado y los mecanismos de financiación que pueden fomentar el desarrollo del hidrógeno verde en sus economías.
Fuente: (IEA, 2021[17]) y (Cordonnier y Saygin, próximo a publicarse[18]).
Los países de ALC que produzcan electricidad a partir de energías renovables pueden posicionarse como nodos industriales de hidrógeno verde, sobre todo en aquellos sectores en los que es más difícil conseguir estas reducciones, como el acero y el cemento. Estos sectores necesitarán acceso a abundante hidrógeno verde mientras que su demanda mundial seguirá creciendo en consonancia con el aumento de la población mundial, la industrialización y la urbanización. La transformación de los actuales centros industriales y petroquímicos —en los que actualmente se consume hidrógeno gris— para poner en marcha el despliegue y la producción de hidrógeno verde puede ayudar a reducir la dependencia de estos países de las exportaciones, reducir la volatilidad de los precios de la energía y proporcionar estabilidad a la red, permitiendo el almacenamiento de energía y añadiendo energías renovables a la red, sobre todo en países que padecen problemas de intermitencia asociados a las fuentes de energía renovables. El hidrógeno verde en ALC también tiene el potencial de establecer vínculos verticales y horizontales a lo largo de su cadena de valor, aumentar su valor agregado y fomentar nuevas industrias innovadoras y un desarrollo inclusivo sostenible, transformándose en mucho más que una mercancía. La cooperación regional en el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, la regulación transfronteriza y los acuerdos de libre comercio pueden impulsar la creación de demanda y aumentar la viabilidad comercial de las industrias regionales del hidrógeno.
El sector del gas puede “servir de puente” hacia el hidrógeno azul y verde. Los países de ALC con industrias de gas natural consolidadas (p. ej., Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Perú) pueden estar bien situados para producir y exportar hidrógeno azul (hidrógeno producido a partir de gas natural con captura, utilización y almacenamiento de carbono), lo cual podría constituir una importante fuente de divisas en un escenario de disminución de las exportaciones de combustibles fósiles. Los países con importantes recursos solares y eólicos podrán entonces realizar su conversión al hidrógeno verde a medida que vaya aumentando el peso de la generación de energías renovables en su matriz energética.
Los países de ALC productores de combustibles fósiles podrán tener así la oportunidad de compensar las importantes inversiones de capital necesarias para desarrollar una industria del hidrógeno, al reutilizar las infraestructuras ya existentes de petróleo y gas. Por ejemplo, se pueden utilizar los oleoductos para el transporte de hidrógeno o los depósitos de petróleo y gas ya agotados para proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono. La demanda de hidrógeno existente en el refinado o la petroquímica representa una de las primeras oportunidades para iniciar el desarrollo del hidrógeno bajo en carbono. El hidrógeno podría ayudar a descarbonizar el transporte pesado, por ejemplo, sustituyendo los camiones mineros de gasóleo en países como Chile, Colombia y Perú. Aunque estas soluciones aún no alcanzan niveles comerciales, se espera que los costos bajen en los próximos años. El desarrollo de una industria del hidrógeno en ALC exigirá proyectos de demostración patrocinados por el gobierno, así como la colaboración con la industria a nivel nacional y regional para crear demanda en el mercado (un factor clave para conseguir financiación para estos proyectos).
Descarbonización de los combustibles fósiles
Para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París (Capítulo 5) y evitar daños irreversibles en el medioambiente y los ecosistemas internacionales, es necesario transformar el mix energético mundial, dejando atrás los combustibles fósiles y adoptando las energías renovables. Sin embargo, a corto y mediano plazo los combustibles fósiles seguirán ocupando una parte importante del mix energético, incluso después de que el mundo haya completado su transición hacia una economía verde y baja en carbono. Se prevé que, para el año 2050, los combustibles fósiles sigan representando el 20% del suministro energético mundial (IEA, 2021[19]).
Varios países de ALC cuentan con una producción considerable de petróleo y gas, al tiempo que los combustibles fósiles siguen siendo una importante fuente de ingresos por exportación, así como un insumo para la generación de energía nacional. Los principales productores de la región son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. En cuanto a las reservas mundiales de crudo, ALC ocupa el segundo lugar (19.1%), detrás de Oriente Medio (48.3%) y por delante de América del Norte (14.0%), la Comunidad de Estados Independientes (8.4%), África (7.2%) y Asia-Pacífico (2.6%). Además, los países de ALC poseen actualmente una cuota del 4.3% de las reservas mundiales de gas natural (BP, 2021[20]).
En consecuencia, los países de la región deberían tomar medidas para garantizar que la producción de petróleo y gas sea lo más baja posible en carbono, como medida de transición hacia una economía con cero emisiones netas en la que los combustibles fósiles sigan formando parte del mix energético. Esta transición puede lograrse a través de una combinación de regulaciones, incentivos económicos y el despliegue de las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la quema, el venteo y las emisiones de metano en todos los sectores upstream de petróleo y gas. Los gobiernos de ALC deben aplicar medidas de descarbonización en toda la economía y reformas estructurales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el cambio sistémico, involucrando al sector privado y a la sociedad civil como principales partes interesadas (Capítulos 1, 4 y 5). En el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por un periodo de tiempo limitado, el “Acto Delegado de Taxonomía” (Taxonomy Delegated Act) de la Comisión Europea incluye, bajo ciertas condiciones, actividades específicas de la energía nuclear y del gas en la lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles cubiertas por la llamada “Taxonomía de la UE”, al considerarlas como “actividades de transición” (European Parliament, 2022[21]).
Existen cinco medidas clave que podrían ayudar a los países de ALC a avanzar hacia la descarbonización: 1) reducir las emisiones de metano; 2) maximizar el potencial del gas asociado; 3) electrificar la industria upstream del petróleo y el gas con tecnologías renovables; 4) avanzar en la captura, utilización y almacenamiento de carbono; y 5) eliminar gradualmente la generación térmica basada en combustibles fósiles.
Reducir las emisiones de metano
La reducción de las emisiones de metano es la forma más importante y rentable de reducir las emisiones de GEI y de mejorar la eficiencia en la industria del petróleo y gas, que representa el 20% de las emisiones mundiales de metano (GMI, 2011[22]). Los gobiernos de ALC pueden desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de metano. En primer lugar, pueden establecer marcos regulatorios para la medición, divulgación y verificación de la quema de metano, el venteo y las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En segundo lugar, pueden integrar la reducción de las emisiones de metano en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). En tercer lugar, pueden exigir a las empresas de petróleo y gas que diseñen programas de detección y reparación de fugas. Para fomentar el cumplimiento y la rendición de cuentas, Argentina y México exigen que las empresas hagan públicos sus datos de emisiones de metano (IEA, 2021[23]). Colombia ha integrado todas las medidas relacionadas con el metano en un instrumento regulatorio único para reducir las emisiones fugitivas de las actividades upstream de petróleo y gas, convirtiéndose así en la primera nación sudamericana en regular las emisiones de metano procedentes del petróleo y el gas (Banks y Miranda-González, 2022[24]).
Los gobiernos de ALC deben considerar las emisiones de metano en la cadena de valor del gas natural licuado (GNL). La industria mundial del GNL se está expandiendo con rapidez y se prevé que los proyectos de GNL representen alrededor del 80% del aumento del comercio mundial de gas hasta el año 2040 (Stern, 2019[25]). Los países de ALC que actualmente exportan GNL (Perú y Trinidad y Tobago) y aquellos que estén analizando el desarrollo de un mercado de exportación de GNL (Argentina, Colombia y México) deben tener en cuenta cómo la introducción de nuevas regulaciones de reducción de GEI por parte de los países importadores puede afectar los proyectos de GNL durante su vida operativa. De hecho, varios de los mayores países importadores de GNL (como Francia, Japón, Corea, España y el Reino Unido) se han comprometido a ser neutrales en emisiones de carbono para el 2050. La Unión Europea está creando perfiles de países en el ámbito de las emisiones de metano procedentes del petróleo y gas para dotar de mejor información las decisiones de compra de la UE (Banks y Miranda-González, 2022[24]) (Capítulo 6).
Aprovechar al máximo el gas asociado
La quema de gas asociado6 no solo contribuye al cambio climático, sino que también desperdicia un valioso recurso energético que podría utilizarse para avanzar en el desarrollo sostenible y en la transición hacia unas bajas emisiones de carbono en los países productores. Los gobiernos de ALC pueden aplicar una serie de políticas e incentivos para asegurarse de que el gas asociado se monetiza en lugar de quemarse. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil fomenta la captura y el uso del gas asociado cobrando una serie de regalías por todo el gas que se queme (IEA, 2021[23]). Brasil está trabajando para desarrollar un mercado midstream e impulsar la demanda interna de gas natural, sobre todo para electrificar las comunidades rurales y apoyar el crecimiento industrial (IEA, 2021[23]).
Electrificar el upstream de la industria del petróleo y gas con tecnologías renovables
Para cumplir los objetivos climáticos, es necesario que la generación de electricidad en las instalaciones de petróleo y gas se descarbonice por completo utilizando electricidad suministrada por fuentes de energía renovables. Una opción (cuando sea posible) podría ser la electricidad basada en la red (grid-based), pero para las operaciones remotas de petróleo y gas serán necesarias opciones de electricidad ajenas a la red (off-grid). Los gobiernos de ALC podrían ofrecer incentivos o requisitos a los operadores de petróleo y gas para que aprovechen el continuo descenso de costos que se ha producido en los últimos años en las tecnologías de energías renovables e integren la generación de electricidad fuera de la red en sus operaciones upstream, por ejemplo, mediante un mix energético que incluya energía solar fotovoltaica fuera de la red, energía eólica, energía hidráulica, pequeños reactores modulares y sistemas de almacenamiento en baterías. El mismo planteamiento puede aplicarse al sector minero (apartado sobre minería sostenible en el Anexo 3.A).
Avanzar en la captura, utilización y almacenamiento de carbono
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han reconocido el papel fundamental que desempeña la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS por sus siglas en inglés)7 de cara a reducir las emisiones de CO2 y conseguir cero emisiones netas para el 2050. De las 135 instalaciones dedicadas a los procesos CCUS en todo el mundo, solo una se encuentra en la región de ALC (IOGP, 2022[26]). La instalación de CCUS del campo petrolífero presalino de la Cuenca de Santos de Petrobras, inaugurada en 2011, está situada a 300 kilómetros de la costa de Brasil. El programa de la Cuenca de Santos es el tercer proyecto de procesos CCUS más grande del mundo, y representa alrededor del 12% de la capacidad mundial (IOGP, 2022[26]). Entre las políticas que se pueden adoptar en ALC para impulsar su presencia en el sector CCUS se encuentran las siguientes: 1) realizar un inventariado geológico que permita crear un registro nacional de posibles emplazamientos de almacenamiento de CO2; 2) determinar si los grandes emisores de CO2 altamente concentrados (p. ej., las industrias de petróleo, cemento y fertilizantes) están relativamente cerca y bien conectados con los posibles lugares de almacenamiento; y 3) implantar unos sólidos marcos regulatorios del sector CCUS que incluyan una función de verificación independiente y externa para aportar al sector privado la confianza necesaria para invertir (Global CCS Institute, 2020[27]). Asimismo, deberán valorarse los riesgos y beneficios existentes con los objetivos medioambientales más amplios asociados a los procesos CCUS.
Eliminar gradualmente la generación de energía térmica basada en combustibles fósiles
Los países de ALC deben considerar la eliminación gradual de su capacidad de generación térmica basada en combustibles fósiles antes de lo previsto. Las emisiones comprometidas a través de infraestructuras existentes y planificadas en el sector energético de ALC ascenderán a 6.9 Gt de CO2 para el año 2050, por encima de los valores coherentes con la limitación del calentamiento global a 1.5°C o 2°C (IDB y DDPLAC, 2019[5]). La clausura de centrales energéticas antes de tiempo puede resultar polémica en el plano político ya que el perfil de financiación de estos proyectos depende de que el capital se recupere durante toda la vida del proyecto (normalmente, de 20 a 40 años) y es probable que su clausura anticipada genere pérdidas considerables a las empresas e inversores. Si se efectúa una planificación temprana sobre su clausura, se definen unos criterios claros en función de los cuales se seleccionen las centrales por clausurar y se mantiene un diálogo continuo con los operadores, se pueden mitigar las percepciones negativas del mercado y abrir vías de financiación para su clausura anticipada. En contextos específicos, el reacondicionamiento de las centrales más antiguas y altamente contaminantes con fines de almacenamiento y generación de energías renovables puede reducir de forma considerable las inversiones de capital necesarias para esta transición. Además, pueden proporcionar una vía más eficiente para añadir capacidad en energías renovables, dado que los proyectos pueden basarse en infraestructuras existentes, incluidas subestaciones y líneas de transmisión y evacuación, en lugar de construir las infraestructuras desde cero. Sin embargo, dadas las diferentes condiciones locales, tipos, tamaños y antigüedad de las centrales térmicas —y las distintas funciones que desempeñan en la economía local— así como la necesidad de satisfacer la demanda nacional de electricidad y estabilizar la red, la viabilidad de este tipo de reacondicionamientos dependerá de las circunstancias locales, sin que pueda adoptarse un modelo único que sirva para todos los casos.
En América Central, la adopción de una senda energética con bajas emisiones de carbono podría ser más efectiva en costos que las actuales alternativas contaminantes. La Hoja de Ruta de energías renovables para América Central concluye que la adoptar una senda de descarbonización costaría a la subregión unos 20 000 millones de USD menos que el escenario previsto para el periodo 2018-50. América Central tiene ante sí una oportunidad única para garantizar el desarrollo sostenible a través de recursos energéticos renovables. Estos recursos pueden reforzar la seguridad energética, mitigar la dependencia de los combustibles fósiles reduciendo costos, estimulando la recuperación de la subregión tras la pandemia de COVID-19 y contribuyendo a abordar el cambio climático (IRENA, 2022[28]).
La creciente demanda de minerales y la posición estratégica de ALC
La transición energética verde, motivada por la inestabilidad del contexto mundial y geopolítico, está impulsando un aumento de la demanda de minerales que abundan en ALC. Está previsto que las materias primas necesarias para desarrollar las tecnologías de energías verdes se conviertan en el segmento de mayor crecimiento en la demanda de minerales. Según la proyección del Escenario de Desarrollo Sostenible de la AIE, para el 2040 su cuota en la demanda total se eleva a más del 40-50% en el caso del cobre y elementos de tierras raras; al 60-70% en el caso del níquel y el cobalto; y casi al 90% en el caso del litio (Gráfico 3.2).
Varios países de ALC contarán con un óptimo posicionamiento estratégico como proveedores de estos minerales. La región cuenta con el mayor productor de cobre del mundo (Chile), el mayor productor de plata del mundo (México), el tercer mayor productor de acero (Brasil), el segundo y tercer mayor productor de litio del mundo (Chile y Argentina, respectivamente), y el séptimo mayor productor de bauxita (Jamaica). En 2017, en total, se encontraban en ALC el 61% de las reservas mundiales de litio, el 39% de las reservas de cobre y el 32% de las reservas de níquel y plata, respectivamente (ECLAC, 2018[30]) (apartado “Principales sectores seleccionados para la transición verde”). Durante el período 2020-21, las inversiones en litio en ALC aumentaron un 117%, con incrementos del 559% en Chile y del 77% en Argentina (S&P Global Market Intelligence, 2022[31]).
Los países de ALC deben adoptar un modelo de minería sostenible a medida que transforman el gasto de exploración en el crecimiento de la producción y del procesamiento de minerales, aprovechando así esta oportunidad como impulso hacia la transición verde. El reto será no repetir los errores cometidos en transiciones anteriores. Esta vez, la región debe tratar de integrarse en las cadenas de valor mundiales de una manera más sofisticada, poniendo el foco en la sostenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y el potencial de integración productiva. La actividad minera se ha enfrentado a una gran oposición social en la región, lo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar una buena gobernanza, procesos de consultas y asegurarse de que las comunidades locales se beneficien de los proyectos en el marco de la transición hacia un entorno de bajas emisiones de carbono (Capítulo 5).
Cerrando la brecha en el acceso a la energía: acceso universal a la electricidad, el reto pendiente
Abordar la pobreza energética supone una cuestión clave para conseguir una transición, sostenible, inclusiva y justa, ya que puede ayudar a superar las desigualdades sociales históricas y proporcionar una vía para el crecimiento económico local. El acceso universal a la electricidad es un vector fundamental para mejorar los medios de vida, el crecimiento económico local y el bienestar ciudadano (en lo que se refiere al acceso a la salud y a la educación, el aumento del tiempo disponible para nuevas actividades y la creación de procesos productivos, entre otros resultados positivos).
El acceso a la electricidad en ALC ha aumentado un 15.7% en las últimas dos décadas, alcanzando el 95.5% en 2019 (Gráfico 3.3). Aun así, un total de 17.5 millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad, sobre todo en las zonas rurales, donde la tasa de electrificación ronda el 76%. Es posible que la aportación de cantidades considerables de capacidad de red adicional (de gas o renovables) no resuelva en sí misma el problema, debido a los prohibitivos costos que supone el desarrollo de estas infraestructuras. Las soluciones fuera de la red (off-grid) —como la energía solar fotovoltaica sin conexión a la red— han contribuido a mejorar la electrificación rural en Perú, y podrían ser una buena alternativa para la región (IRENA, 2018[32]). En la cuenca amazónica de Ecuador, los esfuerzos de electrificación fuera de la red mediante energía solar fotovoltaica en las comunidades locales han supuesto una solución de electromovilidad para mejorar el transporte de los niños a la escuela a lo largo del río Tupungayo. La sustitución de los motores fuera de borda a gasolina por motores eléctricos ha mejorado la regularidad del servicio de las embarcaciones y ha reducido las emisiones, facilitando la disociación entre crecimiento de demanda de movilidad y demanda de combustibles fósiles, mitigando además el ruido y el riesgo de contaminación del agua. El proyecto ha supuesto un cambio de paradigma en la prestación de servicios básicos (energía, agua y movilidad) para las comunidades locales (Wilmsmeier y Jaimurzina, 2017[33]).
La falta de acceso a la electricidad en ALC está correlacionada con cuestiones de ingresos, geográficas y étnicas: en todos los quintiles de ingresos, la población rural tiene menos acceso a los recursos energéticos (Gráfico 3.4). En promedio, el 15% de la población que vive en viviendas precarias no tiene acceso a la electricidad. En Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, esta cifra alcanza entre el 30% y el 40%. Además, el porcentaje del presupuesto total que los hogares con los quintiles más bajos de la región gastan en electricidad y gas duplica —y en algunos casos triplica— el de los quintiles más elevados. La proporción de población indígena y afrodescendiente que no tiene acceso a electricidad es, en promedio, el doble y, en algunos casos, el triple que el resto de los grupos de población (sieLAC OLADE, 2022[10]).
Para lograr el acceso universal a la electricidad basado en energías renovables en ALC para el año 2030 será necesaria una inversión cercana a 852 000 millones de USD (ECLAC, 2020[36]). Para conseguirlo, los gobiernos de ALC pueden considerar la creación de un fondo de acceso a la energía, capitalizado por las instituciones de financiación del desarrollo y por los ingresos procedentes de las exportaciones de combustibles fósiles, para desplegar programas de acceso a la energía a través de minirredes (mini-grids). Entre los principales retos que se deben abordar se encuentra la financiación de emprendedores fuera de la red y que resulte asequible para los hogares de menores ingresos, de manera que se consiga una igualdad energética en toda la región (Capítulo 4).
El uso combinado de tecnologías renovables tiene la capacidad de proveer electricidad de manera local y descentralizada a comunidades rurales, aisladas y remotas donde los sistemas interconectados no llegan actualmente, logrando así la universalización que se busca en la transición energética. Se trata, por tanto, de generar electricidad a base de energías renovables en los territorios, logrando “la última milla” para universalizar el acceso de forma sostenible, sin dejar a nadie atrás. Esto es posible siempre y cuando se establezcan asociaciones público-privadas para atraer inversiones a estos mercados energéticos locales (Capítulo 4).
Se necesitan políticas energéticas integrales para hacer posible la transición verde
ALC debe adoptar planes audaces en materia de energía para transformar con eficacia su mix energético. Según los objetivos actuales de las políticas energéticas aplicadas en la región, los cambios que se logren para el año 2040 en la oferta total de energía del mix energético regional apenas serán marginales, ya que las inversiones previstas en los planes energéticos nacionales no son suficientemente ambiciosas (Gráfico 3.5). Según una revisión de las políticas que se aplicarán, la transición no se producirá con la suficiente rapidez para cumplir las CDN, a menos que se incorporen unos precios oportunos sobre las externalidades negativas de los combustibles fósiles, se apliquen incentivos a las energías renovables y los gobiernos ofrezcan directrices claras sobre el camino a seguir.
La adopción de políticas centradas en la eficiencia energética, en la reducción del metano en las fases upstreaming, en la reevaluación de los subsidios a los combustibles fósiles y en la inversión en energías renovables podría reducir más del 90% de las emisiones regionales de ALC (IEA, 2015[38]). En particular, las políticas de eficiencia energética aplicadas a la industria, los edificios y el transporte podrían reducir las emisiones de la región en un 40%. Además, la eficiencia energética podría reducir las emisiones de GEI si se aplicara a los motores industriales, al transporte por carretera, a los aparatos de calefacción y refrigeración y a la iluminación (IEA, 2015[38]). Más allá de la eficiencia, será necesario adoptar un enfoque sistémico que combine las políticas energéticas con las productivas, sociales y medioambientales para mejorar los resultados ambientales y socioeconómicos.
Una transición energética sostenible, inclusiva y justa a nivel regional requiere un marco de innovación, cooperación e integración en toda ALC. Para ello, será fundamental la construcción progresiva de ecosistemas de innovación, conformados por una nueva cultura de la renovabilidad, eficiencia energética, seguridad y resiliencia, en los que converjan políticas educativas e instrumentos de inversión y regulación. Estos ecosistemas de innovación deben articularse a escala regional, promoviendo la cooperación y la integración para aumentar las economías de escala y superar las barreras al desarrollo de las energías renovables.
La gobernanza, la participación de la sociedad civil y la colaboración público-privada son fundamentales para acelerar la transición energética. En aras de impulsar la transición energética será necesaria una mejor gobernanza integrada de los recursos energéticos, que incluya estabilidad, regulaciones claras y garantías para inversores y financiadores. Será clave reforzar el papel de los organismos nacionales de regulación y planificación para poner en marcha mecanismos e instrumentos adecuados que resuelvan las asimetrías de información existentes entre reguladores y agentes privados, y proporcionen directrices y señales claras para atraer inversiones en infraestructuras. Estas inversiones, tanto privadas como públicas, deberán estar orientadas a cumplir tres características clave: sostenibilidad, calidad y resiliencia.
El cambio estructural en la transición energética también requiere una mayor participación ciudadana desde el inicio de los proyectos, lo que a su vez exige una descentralización y unas formas democráticas de gobernanza destinadas a mejorar la distribución del poder y las decisiones (Capítulo 5). La ciudadanía energética tiene un papel clave que desempeñar en las capacidades individuales y en la voluntad de participación, sobre todo en el ámbito de lo que se ha venido a llamar los “prosumidores” (personas que producen y consumen a la vez), que pone de relieve la importancia del acceso a las tecnologías inteligentes y a pequeña escala.
Los países de ALC están adoptando escenarios a largo plazo y herramientas de planificación energética para dotar de información su planificación nacional y avanzar en su transición hacia las energías limpias (IRENA/UNELCAC/GET.transform, 2022[15]). Las mejores prácticas adoptadas en la región cuentan con escenarios a largo plazo que incluyen las siguientes características:
-
Escenarios con un amplio alcance que incorporan factores sociales y medioambientales. Es el caso de Argentina (Hacia una Visión Compartida de la Transición Energética Argentina al 2050), Ecuador (Plan Energético Nacional Proyectado al 2050) y República Dominicana (que se centra en la seguridad geográfica de su sistema energético).
-
Vinculados a objetivos climáticos. Por ejemplo, Chile ha institucionalizado su planificación energética a largo plazo con objetivos ambiciosos, como lograr la neutralidad en materia de carbono para el año 2050.
-
Incorporan procesos de participación en la planificación energética. Brasil, Costa Rica y Panamá han involucrado a las principales partes interesadas (p. ej., líderes de comunidades regionales, el sector académico y empresarial) para que participen en el desarrollo de sus Planes Nacionales de Energía para el 2050.
-
Promueven más energías renovables y un consumo energético más eficiente. Chile tiene previsto desarrollar su potencial de energías renovables en materia de energía solar, eólica, hidroeléctrica e hidrógeno verde, mientras que México ha desarrollado simulaciones y modelizaciones de generación y demanda de energías limpias.
-
Incorporan datos y estadísticas transparentes sobre energía. Por ejemplo, Colombia comparte todos los datos utilizados en el Plan Nacional de Energía 2020-2050 en un sitio web gubernamental de acceso público.
-
Cuentan con el apoyo de la cooperación internacional. El Salvador, por ejemplo, ha recibido apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) para desarrollar su Plan Nacional de Energía 2020-2050. Con la ayuda financiera de Canadá, asistencia en materia de gestión del BID y apoyo técnico de consultores brasileños, Perú ha desarrollado una herramienta informática para optimizar la planificación energética integrada a largo plazo.
De cara al futuro, estos escenarios integrados y holísticos a largo plazo pueden ayudar a avanzar en los cambios sistémicos que son necesarios para materializar la transición verde en el sector energético y para transformar la estructura productiva de ALC, su mercado laboral (apartados siguientes) y su desarrollo territorial sostenible (Capítulo 2).
Los países de ALC pueden acelerar la transición energética creando ecosistemas que generen las condiciones propicias para fomentar inversiones. La implantación de tecnologías renovables, el logro de una matriz eléctrica 100% renovable y una mayor integración eléctrica regional serán claves para reducir la alta dependencia de la región de los combustibles fósiles. Dicha dependencia genera una gran inseguridad energética para la región y puede ser abordada a través de la electrificación de diferentes sectores, sobre todo el de transporte y el industrial, aprovechando el gran potencial renovable de la región (ECLAC, 2020[36]).
En la región de ALC, se han definido tres escenarios para la adopción de las energías renovables:8 En primer lugar, el Escenario Base (EB)9 en el que la adopción de las energías renovables se calcula con arreglo a los planes nacionales de 2020 para la expansión de las energías renovables a largo plazo en los países de ALC (la energía solar y eólica aumentan su peso en la generación total de electricidad del 12% al 24.6%). En segundo lugar, el Escenario Alta Cuota de Energías Renovables (ER, High Share of Renewable Energy, en inglés) incorpora una elevada proporción de generación de energías renovables para el 2032 (89% de renovables, incluida la hidroeléctrica a gran escala), pero las interconexiones energéticas se mantienen como en el Escenario Base (baja integración en la transmisión regional). La energía solar y la eólica (sin incluir hidráulica) aumentarían su cuota de generación de electricidad del 12% al 41.1%. El tercer escenario es el de Alta Adopción de Energías Renovables y Alta Integración de la Transmisión Regional (ER+INT, High Renewable Energy Adoption and High Regional Transmission Integration, en inglés). Este escenario incorpora de una forma efectiva en costos una elevada proporción de generación de energías renovables para el 2032 (alcanzando el 100% de renovables, incluida la hidroeléctrica a gran escala), y un alto grado de interconexión regional que permite una elevada integración de las energías renovables y un sistema eléctrico más eficiente (ECLAC, 2020[36]).
El análisis de los diferentes escenarios10 muestra que es posible lograr la descarbonización del sector eléctrico en ALC. Es necesario invertir el 1.3% del PIB anual de la región en los próximos diez años para incorporar las energías renovables, universalizar el acceso a la electricidad y aumentar la integración eléctrica regional (ECLAC, 2020[36]). Para lograr una mayor seguridad energética y la independencia de los combustibles fósiles, es fundamental conseguir una mayor integración eléctrica en la región y desarrollar un mercado eléctrico regional. Las inversiones que promuevan la adopción de las energías renovables (solar y eólica) proporcionarían una red eléctrica más flexible y eficiente en ALC. La complementariedad entre estas fuentes, junto con la energía hidroeléctrica y el potencial uso del almacenamiento a medio plazo, es vital para la correcta funcionalidad de un nuevo sistema eléctrico sostenible e inclusivo (ECLAC, 2020[36]). Además, en el escenario ER+INT: 1) la generación de emisiones de GEI del sistema eléctrico regional disminuiría un 31.5% (en comparación con el -30.1% del escenario ER, y el -4.8% en el EB); 2) se crearían cerca de 7 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2032; y 3) si la industria de las energías renovables se localizara en ALC, se crearían casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo para el 2032 con la fabricación de los paneles solares y los aerogeneradores necesarios para alcanzar este escenario (ECLAC, 2020[36]). Dadas las características geográficas del Caribe, no es posible realizar este tipo de estudio en esta subregión. No obstante, sería importante valorar las oportunidades y costos que presenta el potencial de integración de electricidad a través de cables submarinos con la generación basada en la energía geotérmica (p. ej., en Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Dominica) y aprovechar al máximo los beneficios de la generación distribuida basada en la tecnología solar y eólica (ECLAC, 2020[36]).
La transición verde ofrece una oportunidad para abordar uno de los principales retos de la región: la transformación de la estructura productiva. La productividad se ha mantenido estancada en las últimas décadas, al tiempo que la estructura productiva se encuentra sesgada hacia actividades de alta intensidad en materiales y recursos naturales, sumiendo a la región en una trampa de productividad que refuerza a su vez la trampa medioambiental (OECD et al., 2019[39]). Actualmente, el 75% del total de las exportaciones en la región son productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales (OECD et al., 2021[40]).
Las políticas productivas para la transición verde deben avanzar hacia un modelo productivo más sostenible que promueva la competitividad regional y el empleo formal. Por ello, los países de ALC deben potenciar la innovación, adoptar tecnologías verdes y diversificar la matriz energética y productiva hacia sectores menos intensivos en recursos. Será fundamental atraer inversiones más verdes y aprovechar las nuevas oportunidades comerciales, para fomentar la integración regional e incorporarse a las cadenas globales en segmentos de mayor valor, cumpliendo gradualmente los criterios ambientales en el ámbito de las exportaciones y en el abastecimiento sostenible y responsable de materiales (Capítulo 6).
La producción y exportación de bienes ambientales podría facilitar la transformación estructural y mejorar la competitividad internacional al aumentar la intensidad de las tecnologías verdes y la innovación. Las políticas verdes tienen el potencial de aumentar la competitividad de las economías de ALC estableciendo normas y certificaciones verdes que permitan a las empresas diferenciar sus productos verticalmente. Estas normas requieren un periodo de transición hacia este modelo y una mayor colaboración internacional (Capítulo 6). Las empresas pueden aumentar sus ingresos vendiendo y adoptando las tecnologías verdes; a su vez, dicha adopción tecnológica puede conducir a mejoras en la productividad y a la difusión de conocimientos en los procesos de innovación como forma de aumentar la competitividad (Altenburg y Assmann, 2017[41]). Todos estos procesos son graduales y deben ir acompañados de la debida diligencia, del respeto a las normas medioambientales y de la transparencia en la contratación pública (ECLAC, 2020[36]).
Hacia una nueva política industrial que promueva un modelo de producción más sostenible
Las políticas industriales en ALC deben orientarse hacia una transición verde que dé prioridad a los cambios técnicos, genere nuevos empleos de calidad y reduzca la huella ambiental de la región. La transformación de la producción requiere una combinación de políticas en ámbitos como la inversión, comercio exterior, ciencia, tecnología e innovación, y formación y desarrollo de capacidades, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). También es fundamental la adopción de políticas destinadas a cerrar la brecha en los sectores de infraestructuras, del transporte y de la energía, tanto en zonas urbanas como en rurales (ECLAC, 2020[36]). Entre los sectores estratégicos para el desarrollo de políticas industriales verdes se incluyen las energías renovables, los sistemas de transporte sostenible, la transformación digital, la bioeconomía, la economía circular, el turismo sostenible, la agricultura y ganadería sostenibles y la gestión del agua, de los residuos y de los plásticos, así como la minería sostenible (apartado: “Principales sectores clave seleccionados para la transición verde”).
Por tanto, la transición hacia economías más inclusivas y sostenibles depende en gran medida de las oportunidades asociadas a los futuros cambios disruptivos del nuevo ciclo tecnológico, en el que se necesita una industria manufacturera de avanzada (Industria 4.0). La “cuarta revolución industrial”, ya en curso y que avanza a gran velocidad, junto con la posglobalización, exige políticas industriales sólidas para evitar el aumento de las brechas productivas y tecnológicas existentes y las consecuencias negativas que pueda llevar aparejadas. Tras la crisis del COVID-19 y en el complejo contexto global de la actualidad, existe una necesidad especial de implantar políticas orientadas a la transformación industrial, a la innovación y a la resiliencia productiva, poniendo el foco además en la creación de empleos formales.
El desarrollo de las cadenas de valor en las energías renovables puede ser un vector de desarrollo económico y de seguridad energética. La región de ALC está dotada de suficiente capital humano cualificado y de materias primas fundamentales para impulsar las energías renovables, incluida su producción y almacenamiento (p. ej., baterías de litio), para crear más valor añadido en todas las cadenas de valor y garantizar que las energías renovables y limpias puedan desplegar todo su potencial. Sin embargo, estos esfuerzos requieren planificación y coordinación para lograr escalas industriales y energéticas, además de políticas para la expansión e integración de las cadenas de valor de las tecnologías renovables. La inversión, la financiación y el apoyo técnico a las empresas también son fundamentales.
ALC debe promover la producción regional de insumos y equipos para la fabricación, el almacenamiento y la distribución de energías renovables en aras de desarrollar una verdadera seguridad energética regional, en lugar de limitarse a importar equipos y tecnologías de proveedores mundiales. Cuantos más insumos, tecnologías y conocimientos del ámbito de las energías renovables se obtengan de la propia región ALC, mayor será la seguridad energética y la resiliencia ante acontecimientos mundiales (p. ej., pandemias) y conflictos geopolíticos. Las energías renovables son las que muestran un mayor dinamismo y potencial como vectores de desarrollo para la región, sobre todo la solar fotovoltaica, la eólica y, cada vez más, el hidrógeno verde. Para lograr este cambio de paradigma, es necesario fomentar y mantener un debate continuo con los responsables políticos, el sector privado y las partes interesadas en cada país y en toda la región. También es fundamental promover la inversión en I+D y los programas de promoción industrial a través de programas de educación superior y técnica.
La inversión en innovación es un primer paso clave para impulsar las políticas industriales y un ecosistema de innovación verde en ALC. Sin embargo, el gasto interno bruto en investigación y desarrollo (GIBID o GERD por sus siglas en inglés) de la región se ha mantenido estable en la última década, situándose en el 0.3% del PIB en 2018.11 Por el contrario, en los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el GIBID ha ido aumentando progresivamente, pasando del 1.5% del PIB en 2000 al 2% del PIB en 2018. Brasil es el único país de ALC que destina más del 1% del PIB a investigación y desarrollo (I+D); en el resto de la región, el GIBID oscila entre el 0.5% de Cuba y el 0.03% de Guatemala (UNESCO, 2021[42]).
La I+D en ALC sigue estando impulsada principalmente por los gobiernos (el 56.5% del total del GIBID), lo que pone de manifiesto la necesidad de aumentar la inversión del sector privado en este ámbito para promover la innovación en la región. En 2019, las empresas de ALC representaban solo el 22.7% del gasto total promedio en I+D, frente al 49.1% en los países de la OCDE, si bien los resultados siguen siendo muy heterogéneos en ALC (Gráfico 3.6). Una nueva política industrial que ponga el foco en la dimensión ambiental debe involucrar al sector privado, aumentando la coordinación y el diálogo entre los distintos actores —incluidas las autoridades nacionales y subnacionales, el sector privado y el entorno académico— con respecto a una nueva estrategia de desarrollo para cada país de la región (OECD/UNCTAD/ECLAC, 2020[43]; OECD et al., 2019[44]).
Los emprendedores y las start-ups pueden ser una fuente de innovación mediante la creación de nuevos modelos de negocio más sostenibles. Existen algunos ejemplos de colaboración público-privada en ALC que conectan a las empresas con los emprendedores trabajando en soluciones transversales a temas como la inclusión social, la educación, el apoyo a las mipymes y la protección del medioambiente. Un 60% de las soluciones tecnológicas promovidas por esta iniciativa beneficiarán a comunidades vulnerables y el 40% restante promoverá la protección del medioambiente (IDB, 2021[45]).
En particular, el diseño y aplicación adecuados de las políticas medioambientales pueden mejorar los resultados económicos de las empresas a través de la innovación. La regulación medioambiental puede ayudar a los directivos a superar los sesgos de comportamiento y dirigir su atención hacia las ineficiencias y las nuevas oportunidades en los procesos de producción (Porter y van der Linde, 1995[47]). Si se aplican las políticas medioambientales adecuadas, estas pueden ayudar a las empresas a reducir los costos de los insumos de energía o de las materias primas mediante la innovación de procesos o facilitar el acceso a nuevos mercados a través del desarrollo de nuevos productos (Recuadro 3.3) (Dechezleprêtre et al., 2019[48]; Lanoie et al., 2011[49]).
En las últimas décadas, Brasil ha implantado diferentes tipos de innovaciones para impulsar la sostenibilidad en los sectores agrícolas y ganaderos a través de diferentes ámbitos, desde la innovación tecnológica y la producción de datos hasta la creación de mejores capacidades de supervisión, trabajos de innovación social con comunidades locales o experiencias de colaboración público-privada. A continuación, se incluyen algunos ejemplos seleccionados:
-
Los planes ABC y ABC+. El Plan Sectorial de Adaptación y Bajas Emisiones de Carbono (el Plan ABC) fue diseñado en 2010 para reforzar el sistema de innovación en suelos tropicales responsables de la llamada “revolución agrícola brasileña”, que transformó el país, dejando de ser importador para convertirse en exportador de alimentos. Entre 2010 y 2020, el Plan ABC se centró en las tecnologías de producción agrícola sostenible: (i) recuperación de pastos, (ii) sistemas de cultivo, ganadería y silvicultura y sistemas agroforestales, (iii) sistema de labranza cero, (iv) fijación biológica de nitrógeno, (v) plantación de bosques y (vi) tratamiento de residuos animales. Estas tecnologías ayudaron a mitigar 170 millones de toneladas de CO2e en dos décadas. Para el periodo 2020-30, se actualizó el plan (denominado Plan ABC+) y se incluyeron nuevas tecnologías: (vii) bioinsumos, (viii) sistemas de riego sostenibles y (ix) engorde intensivo en pastos con el objetivo de ampliar su alcance a 72 millones de hectáreas adicionales para reducir las emisiones en más mil millones de toneladas de CO2e. El plan ABC+ incluye un enfoque integrado del paisaje que tiene en cuenta diferentes elementos de los paisajes rurales para garantizar que los elementos naturales —como el carbono, el agua, el suelo y la biodiversidad— puedan funcionar en paralelo con la producción agrícola de manera sostenible.
-
Observatorio de la Agricultura Brasileña. Este portal de acceso público incluye datos y estadísticas de más de 200 bases de datos sobre la agricultura brasileña, entre otras: 1) una plataforma estadística que contiene datos de diversos índices agrícolas; y 2) una plataforma geoespacial, que presenta datos territoriales y cartográficos sobre el agronegocio nacional. El observatorio pretende transformar estos datos en fórmulas que permitan aumentar la productividad y la transparencia en todas las cadenas de valor y de producción del agronegocio, promoviendo prácticas sostenibles y mejorando las medidas de seguimiento. Las principales áreas de consulta disponibles son: agricultura sostenible y medioambiente; pesca y acuicultura; crédito rural; productos agrícolas; zonificación agrícola del riesgo climático; y suelos brasileños.
-
Colaboración público-privada. Brasil lleva más de 50 años invirtiendo en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA), la Empresa de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y la Confederación Agropecuaria vienen colaborando en la implantación de sistemas integrados y de una agricultura con bajas emisiones de carbono. Uno de los resultados concretos de esta colaboración es el sistema integrado cultivo, ganadería y silvicultura, que actualmente cubre el 45% de las explotaciones, contribuye a minimizar las emisiones de GEI hasta en un 40% y ha ayudado a desarrollar la producción de carne de vacuno verificada como neutra en carbono.
-
Apoyo a las comunidades locales para promover la protección de los bosques y la bioeconomía. El Programa Federal de Gestión Forestal Comunitaria y Familiar y de Bioeconomía y Sociobiodiversidad, a cargo de la Secretaría de Agricultura Familiar y Cooperativismo (perteneciente al MAPA), ha puesto en marcha una estrategia de apoyo a las comunidades locales, fortaleciendo así las cadenas de valor y consolidando mercados sostenibles para los productos forestales no madereros, impulsando además la conservación de la agrodiversidad y dotando la agricultura familiar de energías renovables (principalmente solar).
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (2022[50]; 2021[51]; 2019[52]), (Michail, 2019[53]).
Mipymes: un actor clave para la transformación productiva
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las principales creadoras de empleo en ALC. Representan el 60% de los empleos, el 99.5% de las empresas y el 25% de la producción total de la región (Herrera, 2020[54]),pero se caracterizan por su baja productividad y competitividad (Dini y Stumpo, 2019[55]). La adopción de una nueva política industrial debe respaldar a las mipymes, de manera que puedan aumentar su participación en las cadenas de valor regionales y mundiales, promoviendo la innovación, difundiendo nuevos conocimientos y vínculos productivos, creando y fortaleciendo agrupaciones de empresas y estableciendo redes de contactos (ECLAC, 2020[36]).
Las políticas centradas en las mipymes deben incorporarse a las estrategias generales de desarrollo industrial sostenible y aplicarse a través de enfoques horizontales que se centren en la creación de capacidades en las cadenas de producción y territorios prioritarios, teniendo en cuenta las necesidades de las mipymes (privadas y/o sociales). La gobernanza de estas políticas deberá tener una dimensión local al tiempo que garanticen un espacio para las actuaciones a escala regional (Capítulos 5 y 6) (ECLAC, 2020[36]). Por ejemplo, en 2009, Uruguay lanzó una subasta de pequeños parques eólicos que exigía al menos un 20% de contenido producido en el ámbito local, un 80% de empleos locales y un centro de control con sede en Uruguay (IRENA, 2015[56]). Estos requisitos de contenido local consiguen que la transición verde sea más inclusiva y pueden contribuir a promover empleos locales de calidad en sectores más verdes, a medida que las economías se desvinculan de la producción intensiva en recursos naturales y de las actividades contaminantes (apartado: “Políticas sociales para una transición justa: el papel del mercado laboral”).
La creación de instituciones es esencial para la creación de una política industrial sostenible y su aplicación. Asimismo, una mayor coordinación intergubernamental a nivel regional y subregional mejoraría los resultados en materia de gobernanza. Ámbitos como la generación de datos e información, la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, el medioambiente y la salud, la producción y el consumo sostenibles y la gestión de la biodiversidad se verían reforzados mediante la coordinación regional y la adopción de un multilateralismo renovado (Capítulo 6).
La adopción de procesos productivos circulares para promover un cambio estructural sostenible
El enfoque de la economía circular puede contribuir a la aplicación de las mencionadas políticas industriales verdes y de las principales políticas sectoriales que son necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y redefinir la forma en que se producen y consumen los bienes y servicios.
La economía circular trata de preservar el valor de los materiales y productos durante el mayor tiempo posible y minimizar la generación de residuos, frente al paradigma dominante de la economía lineal, basado en el modelo “producción-consumo-desecho” (OECD, 2022[57]). Promover la circularidad significa diseñar y fabricar productos que tengan una vida útil más prolongada y que puedan ser mejorados, reparados, reutilizados, reacondicionados o refabricados. También significa promover políticas de diseño ecológico que minimicen el uso de recursos, aprovechen los recursos secundarios y promuevan la reutilización y el reciclaje de materiales de alta calidad. También implica combatir la obsolescencia programada y estandarizar los elementos de diseño (p. ej., construir cargadores universales para equipos eléctricos y electrónicos o diseñar edificios “circulares”) (Bárcena et al., 2018[58]).
Existen al menos 100 definiciones de la economía circular (Kirchherr, Reike y Hekkert, 2017[59]), de las cuales se han seleccionado cuatro para esta publicación. Una primera definición concibe la economía circular como aquella que “ayuda a que los recursos fluyan dentro de la economía, en lugar de a través de ella, modificando el flujo de productos y materiales con tres mecanismos principales: cerrando los “bucles de recursos” mediante la sustitución de materiales secundarios y productos de segunda mano, reparados o refabricados, en lugar de sus equivalentes vírgenes; ralentizando estos bucles de recursos mediante la aparición de productos que permanecen en la economía durante más tiempo, normalmente debido a un diseño de producto más duradero; y reduciendo los flujos de recursos mediante un uso más eficiente de los recursos naturales, los materiales y los productos, incluidos el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de producción, una mayor utilización de los activos existentes y cambios en los comportamientos de consumo” (McCarthy, Dellink y Bibas, 2018[60]; Yamaguchi, 2018[61]; OECD, 2022[57]). La segunda definición entiende este concepto como “un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por su intención y su diseño. Sustituye el concepto de “fin de vida” por el de restauración, se orienta hacia el uso de energías renovables, elimina el uso de productos químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y aspira a la eliminación de residuos mediante un diseño superior de los materiales, productos, sistemas y, dentro de estos, de los modelos empresariales” (Ellen MacArthur Foundation, 2013[62]). Un tercer enfoque define la economía circular como un sistema económico basado en modelos empresariales que sustituyen el concepto de “fin de vida” por la reducción, la reutilización alternativa, el reciclaje y la recuperación de materiales en los procesos de producción/distribución y consumo, operando así a nivel micro (productos, empresas, consumidores), meso (parques ecoindustriales) y macro (ciudad, región, nación y más allá), para lograr un desarrollo sostenible, lo cual implica crear calidad ambiental, prosperidad económica y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras (Kirchherr, Reike y Hekkert, 2017[59]). Por último, también se considera que la economía circular promueve un cambio sistémico a través de un nuevo modelo económico que trabaja para y con el planeta (UNEP, 2021[63]).
El enfoque de la economía circular refuerza las acciones de mitigación del cambio climático. Si bien la transición hacia las energías renovables y la eficiencia energética ayudaría a reducir el 55% de las emisiones totales de GEI, la economía circular puede contribuir a eliminar el 45% restante, que se genera por la forma en que se fabrican y utilizan los bienes (Ellen MacArthur Foundation, 2019[64]). Otras investigaciones estiman que las actividades de gestión de materiales representan hasta dos tercios (67%) de las emisiones mundiales de GEI (UNDP, 2017[65]) y proyectan que, para el año 2060, dichas actividades serán responsables de dos tercios de las emisiones de GEI, procedentes fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles para obtener energía en la agricultura, la fabricación y la construcción (OECD, 2019[66]).
El proceso de innovación que hay detrás de la economía circular podría traducirse en un crecimiento económico más sostenible a través de nuevas actividades gracias a un uso más productivo y eficiente de los recursos naturales. Estos procesos requieren mano de obra cualificada para los nuevos procesos de recuperación de materiales, generación de empleo e inversiones en innovación e incorporación de tecnología.
La economía circular puede ser un motor del desarrollo sostenible. Sus características transformadoras, sistémicas y funcionales pueden promover varios ODS, entre los que se incluyen: el ODS 12 en relación con modelos de producción y consumo sostenibles y responsables; el ODS 6 en relación con el agua; el ODS 7 en relación con la energía; el ODS 9 en relación con las infraestructuras, la industrialización y la innovación; el ODS 11 en relación con las ciudades y comunidades sostenibles; el ODS 13 en relación con la acción por el clima; y el ODS 15 en relación con la vida de los ecosistemas terrestres (OECD, 2020[67]).
Se espera que la transición hacia una economía circular genere efectos positivos netos en el crecimiento del PIB y el empleo, al tiempo que reduzca las emisiones de GEI (Chateau y Mavroeidi, 2020[68]). Si bien la transición hacia una economía circular y hacia una producción más limpia impone costos económicos en determinados sectores, los efectos netos previstos para Chile, Colombia, México y Perú implican un aumento del PIB (del 0.82% en Chile al 2.4% en Perú) y la creación de empleo (del 1.1% en Chile y Colombia al 1.9% en Perú). Estas cifras también crecen con el tiempo, en línea con las de Europa, si bien a un ritmo ligeramente inferior. Los efectos sobre la reducción de emisiones dependen de las características de la matriz energética de cada país, de los factores de emisión, de los objetivos de reducción del uso de combustibles y de la magnitud del efecto sobre el PIB (Gráfico 3.7). Se prevé que las emisiones de GEI disminuyan en Chile (6.8%), Colombia (1.2%) y México (1.4%). En el caso de Perú, el crecimiento económico sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles y el objetivo de reducción de combustibles fósiles fijado por el país fue del 5% (frente al 30% de Chile, el 18% de Colombia o el 15% de México). Por esta razón un aumento del 2.4% del PIB tendría un efecto ligeramente positivo en los niveles de emisiones del país (0.5%) (Econometría Consultores, 2022[69]).
La economía circular va más allá del reciclaje y podría ayudar a reducir la informalidad en el sector de la gestión de residuos en ALC. La gestión estratégica de los residuos sólidos tiene el potencial de tener efectos económicos y sociales positivos. De hecho, si el sector de los residuos y el reciclaje en ALC se convirtiera en un sector clave, con una tasa de reciclaje de residuos municipales equivalente a la de Alemania, podría contribuir a la reactivación económica verde: se crearían casi 450 000 puestos de trabajo estables y el PIB de la región aumentaría un 0.35% (ECLAC, 2020[36]).
La economía circular está cobrando impulso en ALC. Si bien todavía se encuentra en sus fases iniciales, se están aplicando más de 80 iniciativas de políticas públicas relativas a la economía circular en la región, y se está desarrollando un número cada vez mayor de hojas de ruta y estrategias nacionales en este ámbito. Algunos ejemplos de estrategias en el ámbito de las políticas nacionales de economía circular son la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 (2021), la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia (2019), la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva de Ecuador (2021), la Ley General de Economía Circular de México (2021), la Hoja de Ruta de Economía Circular del sector industria de Perú (2020) y el Plan de Acción de Economía Circular de Uruguay (2019) (UNEP, 2021[63]). Además, la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe se presentó oficialmente en febrero de 2021 para acelerar la transición circular en la región y ha publicado ideas fundamentales para desarrollar una visión compartida de la economía circular (UNEP, 2021[63]). Las iniciativas nacionales en este ámbito pueden convertirse en una vía sobre la que desarrollar, a su vez, iniciativas regionales o estatales, como el Sistema de Economía Circular adoptado por la ciudad de Querétaro. Este marco ha servido de referencia para iniciativas sectoriales de circularidad como el Sistema de Economía Circular Querétaro (SECQ), liderado por el Clúster Automotriz de Querétaro. Está previsto que el SECQ implante 100 proyectos circulares para finales de 2022 (800 proyectos para finales de 2025) y llegue a 1 000 empresas para el año 2027, reduciendo fundamentalmente los impactos ambientales en lo relativo a materiales, huella de carbono, uso de energía, consumo de agua y generación de residuos (Estado de Querétaro, 2022[70]).
La gobernanza es clave para conseguir la transición circular en ALC. Los gobiernos pueden promover la economía circular a través de varias medidas económicas, regulatorias, voluntarias, de información, educación e investigación y cooperación. Los incentivos económicos (p. ej., regímenes fiscales favorables o de responsabilidad ampliada del productor, ayudas en forma de incentivos, permisos negociables o sistemas de depósito-reembolso) y las iniciativas de financiación (p.ej., concursos circulares públicos para financiar iniciativas de modelos de negocio circulares o presupuestos públicos específicos como en Peñalolén, Chile) pueden ayudar a impulsar el espíritu empresarial local y la innovación circular, proporcionando señales al mercado para influir en el comportamiento de los productores y consumidores (OECD, 2020[67]; OECD, 2022[57]). Los instrumentos regulatorios fomentan la legislación y la regulación para eliminar posibles obstáculos (p. ej., para adaptar la normativa sobre residuos). Estos instrumentos pueden limitar o prohibir actividades contaminantes (p. ej., introduciendo prohibiciones sobre el plástico o fijando objetivos de reducción de residuos), o promover la producción y el consumo circulares (p. ej., introduciendo normas y certificaciones para productos reutilizados, refabricados o reciclados). Asimismo, la contratación pública verde puede ser una herramienta esencial para implantar iniciativas de economía circular nacionales, regionales y locales. Puede fomentar el uso de modelos de negocio circulares, promover proyectos de construcción circular, incorporar materiales secundarios y fomentar medidas de reparación y reutilización a través de las compras públicas (OECD, 2020[67]). La adopción de estrategias y programas circulares, esto es, visiones a largo plazo para la economía circular (como la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 o la Estrategia Nacional para la Economía Circular de Colombia) puede ayudar a definir claramente responsabilidades, objetivos y actuaciones dentro del sector público y a orientar la necesaria colaboración con el sector privado, el entorno académico y la sociedad civil (modelos de triple y cuádruple hélice para los procesos de innovación).
Otras medidas de gobernanza que pueden ayudar a promover la economía circular en ALC son: medidas voluntarias para ayudar a los sectores a encontrar medios más asequibles para alcanzar sus objetivos (p. ej., normas de certificación voluntarias en el sector de la construcción o en las cadenas agroalimentarias); instrumentos de información para que los consumidores, empresas y autoridades públicas puedan realizar compras responsables (p. ej., mediante el etiquetado ecológico); fomento de la educación y la investigación (p. ej., desarrollo de capacidades mediante programas de educación y capacitación, creación de observatorios de la economía circular y redes de conocimiento); y medidas para facilitar la cooperación (p. ej., entre el sector público y privado, desarrollando coaliciones en todo el sector privado a través de puntos críticos circulares y en las cadenas de valor (OECD, 2022[57]).
La Responsabilidad Ampliada del Productor12 es un instrumento útil que ya ha sido implantado por varios países de ALC que tratan de avanzar hacia la circularidad: 14 países de ALC13 tienen actualmente una ley en este ámbito (de Miguel et al., 2021[71]; Van Hoof et al., 2022[72]). Las legislaciones en este ámbito son fundamentalmente normas de gestión de residuos destinadas a mitigar el volumen de residuos enviados a los vertederos, incentivando su reutilización y mejorando su valor comercial. Sin embargo, la recogida, la clasificación y la gestión de los residuos exigen el desarrollo de infraestructuras que conllevan unos elevados costos, así como el uso de recursos naturales. Se necesitan una legislación y una infraestructura de recogida de residuos específicas para mitigar los costos generados en este ámbito, de manera que se asignen más responsabilidades sobre los productores en la generación de residuos (Forti et al., 2020[73]; Wagner et al., 2022[74]). Los residuos electrónicos constituyen el flujo de residuos de mayor crecimiento en ALC. Entre 2000 y 2019, la generación de residuos per cápita de equipos eléctricos y electrónicos casi se triplicó, pasando de 3.4 kg a 8.8 kg por habitante, y superando así el promedio mundial de 7.3 kg por habitante indicado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación. En 2017 solo se reciclaba el 1.5% de los residuos electrónicos en ALC, y en 2019 este dato cayó al 1.3% (ECLAC, 2021[75]). En 2018, se presentó una iniciativa regional para la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y el desmantelamiento de compuestos químicos peligrosos en 13 países de ALC (UNIDO, 2018[76]).
En el caso del sector energético, es necesario adoptar estrategias de economía circular que ayuden a gestionar los residuos asociados a la producción de energías renovables de acuerdo con la jerarquía de residuos. Los paneles solares fotovoltaicos y los aerogeneradores instalados hasta la fecha se diseñaron con arreglo a un ciclo de vida cercano a 25-30 años, sin prever demasiado su eventual desmantelamiento. A nivel mundial, se espera que los residuos del sector solar fotovoltaico, por sí solos, alcancen entre 1.7 Mt y 8 Mt en 2030 y entre 60 Mt y 78 Mt para el 2050 (IRENA, 2016[77]). Además de reducir los residuos y las toxinas, los principios de la economía circular aplicados a las tecnologías renovables podrían abrir nuevas oportunidades de mercado, utilizando tecnologías eficaces y métodos económicamente viables para separar los materiales incorporados a las tecnologías de energías renovables (p. ej., algunas empresas han empezado a tratar de reciclar paneles fotovoltaicos cristalinos). A pesar de los esfuerzos actuales, la recuperación y el reciclaje de las tecnologías de energías renovables en ALC se encuentran todavía en sus fases iniciales (Contreras-Lisperguer et al., 2017[78]). Si bien los residuos de estas tecnologías constituyen una importante fuente de materiales que pueden reutilizarse y convertirse en insumos para la producción de nuevos dispositivos de energías renovables o en otros productos, la legislación sobre residuos electrónicos en ALC ha prestado poca atención al tratamiento y reutilización de estos residuos, influida por la escasa sensibilización existente al respecto entre los responsables políticos y el público. Las políticas públicas deben crear las condiciones adecuadas para que los fabricantes incluyan diseños cuyo desmontaje no sea intensivo en recursos energéticos y que permitan la reutilización total de los materiales incorporados en las tecnologías energéticas, sustituyendo los componentes tóxicos por otros no tóxicos para evaluar su potencial de “suprarreciclaje” a escala comercial (Contreras-Lisperguer et al., 2017[78]).
Otras condiciones necesarias para la economía circular son las iniciativas de desarrollo de capacidades (p. ej., sesiones de formación, investigación y desarrollo de contactos), de digitalización (p. ej., plataformas de intercambio y concienciación, aplicaciones de seguimiento de residuos o herramientas en línea de libre acceso), y la producción e intercambio de datos (p. ej., sobre consumo de energía, calidad del aire o producción de residuos). Es fundamental impulsar modelos de negocio circulares (como el suministro circular, el consumo colaborativo, los sistemas de servicios o las modalidades de alquiler o de leasing en lugar de las compras) (OECD, 2020[67]; OECD, 2019[79]). El compromiso de las partes interesadas es clave para la transición circular. Los sectores público y privado, los ciudadanos y el entorno académico deben implicarse a través de mecanismos de comunicación, consulta, participación, representación, asociación o codecisión/producción para promover modelos de negocio circulares innovadores, avanzar hacia una matriz de producción más sostenible y cambiar los patrones de consumo insostenibles.
La economía azul como un medio para el desarrollo
La economía azul es un motor de actividad económica, empleo y otros beneficios sociales. En 2018, la contribución total al PIB de los servicios relacionados con los océanos se estimó en 25 000 millones de USD en ALC y en 7 000 millones de USD en los países del Caribe (IDB, 2021[80]). En 2018, más de 2.5 millones de personas en la región trabajaban directamente en la pesca o la acuicultura (IDB, 2021[80]). Los ecosistemas de carbono azul protegen las costas de las inundaciones, amortiguan la acidificación de los océanos, mejoran la filtración del agua, promueven la conservación de la biodiversidad, contribuyen al secuestro de carbono e impulsan la sostenibilidad de la productividad pesquera, lo que a su vez crea puestos de trabajo y aumenta la rentabilidad económica (IPCC, 2019[81]).
Dada la creciente sensibilización sobre la importancia de los océanos para el bienestar humano y las actividades económicas, es necesario adoptar un enfoque azul en la región de ALC que impulse las oportunidades de crecimiento sostenible. El enfoque de la economía azul tiene dos objetivos que se complementan: proteger los activos y servicios de los ecosistemas marinos y costeros y, al mismo tiempo, abordar los retos económicos de los países costeros (ECLAC, 2020[82]).
La zona marina de ALC es considerada una de las más importantes y productivas del mundo. Cuenta con una biodiversidad marina única y alberga 47 de las 258 ecorregiones marinas mundiales, así como la segunda barrera de coral más grande del mundo (ECLAC, 2020[82]). Las actividades marinas y costeras son especialmente importantes en ALC, ya que más del 27% de la población vive en zonas costeras y el mar representa una gran parte del territorio de la región (IDB, 2021[80]).
El calentamiento y la acidificación de los océanos daña los ecosistemas marinos y pone en peligro la capacidad de los océanos para proporcionar alimentos, medios de subsistencia y formas de vida seguras junto a las costas (IPCC, 2019[81]). El aumento de la erosión costera, la mayor decoloración de los corales y el incremento de las inundaciones de los ecosistemas son algunos de los efectos previstos del cambio climático en los entornos oceánicos. A pesar de esta alarmante situación, las políticas relacionadas con la gestión de los recursos oceánicos siguen estando escasamente desarrolladas y muchos países no han incorporado el carbono azul a sus estrategias de mitigación del cambio climático (UNESCO, 2020[83]). El ODS 14, relativo a la protección de la vida submarina, sigue siendo el que menor financiación percibe de los 17 ODS, a pesar de su inmenso potencial a la hora de abordar la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación atmosférica y la pérdida de biodiversidad. (UNDP, 2022[84]).
La economía azul como vector para la mitigación y adaptación al cambio climático
Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas costeros, fluviales y marinos contribuye directamente a mitigar el cambio climático. Los ecosistemas costeros de carbono azul (praderas marinas, marismas y manglares) son hábitats que captan y almacenan carbono de la atmósfera en el océano (secuestro de carbono). Se encuentran entre los sumideros de carbono más importantes de la biosfera. La degradación de estos ecosistemas puede provocar la liberación de miles de millones de toneladas de GEI; deben conservarse y recuperarse para que aumenten su potencial de secuestro de carbono (UNESCO, 2020[83]). Los manglares constituyen una prometedora oportunidad en materia de mitigación, sobre todo en ALC, dado que tienen capacidad para almacenar entre tres y cuatro veces más carbono que la mayoría de los bosques del planeta (ECLAC, 2020[82]).
ALC es una de las regiones con mayor disponibilidad de agua: hasta el 33% del total disponible en el mundo (Vargas, 2021[85]). Sin embargo, gran parte de la región sufre de escasez de agua, dada la variada distribución espacial de los recursos hídricos. Para proteger el bienestar de las comunidades de ALC, es fundamental realizar una gestión integrada de las cuencas fluviales y los lagos en el marco de un enfoque de economía azul. Los ecosistemas de agua dulce proporcionan la base para satisfacer las necesidades básicas, como agua potable, alimentos, salud, saneamiento y recursos para los sistemas de riego y agricultura. Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos ponen en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria en ALC. Los ríos y lagos de la región están muy expuestos a fuentes contaminantes y la gestión del agua en el ámbito de la agricultura es ineficiente. El sector utiliza alrededor del 70% del agua disponible (Vargas, 2021[85]). La adopción de un enfoque azul sostenible que garantice la seguridad hídrica requiere una respuesta regional integrada que proteja los ríos, disminuya la deforestación y la contaminación, y promueva actividades económicas sostenibles que minimicen el daño a los ecosistemas, así como una estrategia de gestión que incluya medidas para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Es necesario adoptar un enfoque social integral de la gestión del agua, sobre todo en las zonas rurales, en las que la población se encuentra muy expuesta a los fenómenos climáticos y depende en gran medida de los recursos de agua dulce (Vargas, 2021[85]).
La adopción de un enfoque de carbono azul sirve para ayudar a los países a cumplir sus CDN (IDB, 2021[80]). Sin embargo, se necesitan más esfuerzos internacionales para internalizar las externalidades positivas de esas actividades, por ejemplo, desarrollando los nuevos mercados de carbono azul. La ratificación del artículo 6 del Acuerdo de París en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 celebrada en Glasgow (COP26), que reconoce la cooperación voluntaria en la aplicación de las CDN y permite así una mayor ambición en sus iniciativas, podría marcar un hito a la hora de establecer estos mercados. Los gobiernos participantes tienen la oportunidad de incorporar soluciones de carbono azul incluyéndolas en sus CDN (Claes et al., 2022[86]).
Oportunidades de la economía azul en ALC: pesca y acuicultura, turismo sostenible y energías renovables
Las políticas azules tienen un gran potencial aparte de los beneficios relacionados con el clima. Las actividades humanas —como la sobrepesca, las prácticas pesqueras destructivas, el desarrollo costero y la contaminación doméstica e industrial— han dañado los ecosistemas marinos y fluviales. El aprovechamiento económico y sostenible de las oportunidades azules en ALC ofrece un potencial significativo en tres sectores clave: la pesca y la acuicultura, el turismo sostenible y la generación de energías renovables.
Los avances hacia un sector pesquero más sostenible y que respete la protección de los ecosistemas marinos y fluviales ofrecen la posibilidad de aumentar el empleo, mejorar la seguridad alimentaria y promover las exportaciones. Para lograrlo, se necesitan planes de gestión que ayuden a recuperar las poblaciones de peces, así como marcos políticos y regulatorios regionales e internacionales que favorezcan la implementación de dichos planes. Es fundamental poner fin a la sobrepesca insostenible atajando la pesca ilegal, no declarada o no regulada, prohibiendo las prácticas pesqueras destructivas y eliminando las subvenciones perjudiciales que contribuyen a la sobrepesca (Rustomjee, 2016[87]). Un ejemplo de innovación azul en el ámbito de la pesca es la aplicación mexicana para smartphones PescaData, que permite a los pescadores locales controlar las poblaciones de aves, mamíferos marinos, peces y crustáceos para gestionar la sobrepesca, luchar contra las prácticas pesqueras no selectivas y definir como santuarios algunas zonas de actividad (AFD, 2022[88]).
A pesar de que la pandemia de COVID-19 redujo aproximadamente a la mitad la contribución del turismo al PIB en ALC entre 2019 y 2020, las economías se están recuperando y la demanda turística va en aumento (Anexo Tabla 3.A.6). En el marco de la economía azul, el ecoturismo ofrece un gran potencial para sacar a la región de su actual ralentización económica (UNWTO/CAF, 2021[89]). Costa Rica se ha ganado una reputación internacional por sus activos naturales únicos en el entorno marino y ha logrado impulsar el turismo costero y centrado en la biodiversidad (UNCTAD, 2019[90]) (Anexo Tabla 3.A.1).
Los océanos también son una pieza clave de la economía azul y ofrecen diversas opciones en el ámbito de las energías renovables, como la eólica marina, la undimotriz y la mareomotriz y el uso de los gradientes de temperatura y salinidad para producir energía. Entre ellas, la eólica marina es una opción muy prometedora pero que todavía recibe una escasa financiación, teniendo en cuenta que ALC14 es la región con mayor potencial técnico15 a nivel mundial (6 830 GW), y que muchos de sus países presentan condiciones especialmente adecuadas (Gráfico 3.8). Argentina podría beneficiarse de la óptima combinación existente en su litoral, con sus aguas barridas por el viento y un territorio marítimo relativamente poco profundo. Sin embargo, su potencial aún no ha sido explotado (BNamericas, 2021[91]). Brasil es actualmente el país más avanzado, con seis proyectos de energía eólica marina en fase de estudio para obtener licencias. Tiene el segundo mayor potencial técnico, seguido de Chile y México (ECLAC, 2020[82]). Colombia tiene un potencial técnico en alta mar de 110 GW y recientemente ha aprobado una hoja de ruta para proyectos eólicos marinos en el océano Pacífico. Las zonas exploradas podrían producir 1 GW de energía en 2030 y hasta 9 GW en 2050 (actualmente, el país genera 0.725 GW de energía solar), y se espera que atraigan una inversión de 27 000 millones de USD y creen 50 000 puestos de trabajo (Hidalgo, Fontecha Mejía y Escobar, 2022[92]). La energía eólica marina también ofrece una gran oportunidad para el Caribe que tiene el potencial para generar alrededor de 560 GW (World Bank/ESMAP, 2020[93]).
Opciones de política para reducir los residuos plásticos marinos
El plástico amenaza los servicios de los ecosistemas marinos que sustentan la economía azul, ya que acelera el cambio climático y es una enorme fuente de residuos (Diez et al., 2019[94]). Las emisiones que se producen durante el ciclo de vida del plástico, de las cuales más del 99% proceden de combustibles fósiles, podrían alcanzar el 10-13% de todo el presupuesto mundial de carbono restante para el año 2050 (Hamilton y Feit, 2019[95]). Los artículos de plástico y los micro plásticos se convierten en residuos que dañan los organismos marinos al generar enredos, ingestión, asfixia y fuga de sustancias químicas asociadas (Tekman et al., 2022[96]). La OCDE estimó en 2019 que estaba llegando a los océanos un volumen total de macro plásticos de 1.7 Mt y prevé que esta cifra alcance los 4 Mt en 2060 (OECD, 2022[97]). Esta tendencia supone un gran riesgo para la región, en la que las playas muestran los segundos niveles más altos de contaminación del mundo en términos de densidad de macro basura (después de Asia) (Haarr, Falk-Andersson y Fabres, 2022[98]).
La región se encuentra rezagada en el ámbito de la gestión de residuos, incluidos los plásticos. En ALC, casi el 90% de los plásticos se gestionan de manera deficiente o se envían a vertederos, lo cual podría evitarse con un costo moderado. En 2019, tan solo se recicló un 10% aproximadamente de los residuos plásticos generados en los países de ALC,16 mientras que el 47% terminó en vertederos y casi el 42% fue objeto de una gestión deficiente. Se prevé que la generación anual de residuos plásticos en la región se duplique con creces para el 2060. Con las políticas actuales en vigor, estas cifras mejorarán de manera insuficiente para ese año, alcanzando tan solo un 17.5% de residuos reciclados y todavía un 25% de residuos deficientemente gestionados. Esto podría evitarse a un costo moderado: se calcula que ALC podría evitar casi por completo las fugas de plástico a sus entornos acuáticos para el 2060 con un costo anual de tan solo el 0.74% de su PIB (OECD, 2022[97]).
La contaminación marina por plásticos se está convirtiendo en una prioridad en materia de políticas en la región de ALC (UNEP, 2021[99]). Los países han establecido objetivos específicos para reducir los residuos plásticos (Recuadro 3.4). Las políticas dirigidas específicamente a los plásticos deberían centrarse en las diferentes etapas del ciclo vital: 1) restringir la demanda (instrumentos fiscales que desincentivan la producción y el uso de plásticos, y otras políticas que mejoran el diseño de los productos para aumentar su durabilidad y favorecer su reutilización y reparación). Por ejemplo, los impuestos sobre los plásticos, los envases, la promoción del diseño circular o los servicios de reparación); 2) potenciar el reciclaje (incluye instrumentos como los objetivos de contenido reciclado, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (EPR) o los objetivos de tasas de reciclaje específicos de cada región); y 3) cerrar las vías de fuga (tiene como objetivo disminuir y eliminar los residuos plásticos mal gestionados invirtiendo en infraestructuras de gestión de residuos y aumentando las tasas de recogida de basura) (OECD, 2022[97]). En el caso del plástico que no puede evitarse, el foco debería ponerse en el diseño circular, el reciclaje y en cerrar las vías de fuga (OECD, 2022[97]; Geyer, 2020[100]). Las cuatro palancas fundamentales para “doblar la curva del plástico” son: los mercados de plásticos reciclados (secundarios); la innovación tecnológica para lograr cadenas de valor de plásticos más circulares; medidas políticas nacionales más coherentes y ambiciosas; y una mayor cooperación internacional.
En Chile, el Pacto Chileno de los Plásticos se compromete (para el año 2025) a eliminar los envases de plástico de un solo uso innecesarios y problemáticos, de manera que el 100% de los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables e incorporen un 25% de contenido reciclado (Pacto Chileno de los Plásticos, 2020[101]). La Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Marinos y Micro plásticos se compromete a evitar que el 40% de los residuos entren en los ecosistemas acuáticos para el 2030 y a tomar medidas orientadas a la recuperación de estos ecosistemas (Ministerio del Medio Ambiente, 2021[102]). La legislación en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor exige que el 45% de los envases de plástico se recuperen y recojan en los hogares y el 55% en otros establecimientos para el año 2034 (Ministerio del Medio Ambiente, 2021[103]). La Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 incluye un objetivo de reciclabilidad del 65% (Ministerio del Medio Ambiente, 2022[104]).
Colombia ha puesto en marcha un plan nacional para abordar los plásticos de un solo uso. En virtud de dicho plan, este tipo de plásticos han ser reutilizables, reciclables o compostables e incluir un contenido promedio reciclado de al menos el 30% para el año 2030 (Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico, 2021[105]). La Estrategia Nacional de Economía Circular (adoptada en 2019) refuerza este objetivo (Gobierno de la República de Colombia, 2019[106]).
México colabora con Canadá y Estados Unidos en un proyecto para transformar la gestión y el reciclaje de residuos sólidos, con el fin de reducir los desechos (en particular, plásticos), cerrar los “bucles” de materiales y contribuir a minimizar los impactos medioambientales a lo largo de las cadenas de valor. América del Norte presenta el mayor consumo de plástico per cápita del mundo. La región representa el 21% del consumo total de plásticos en el mundo y cuatro veces el consumo promedio de papel per cápita en el mundo (Commission for Environmental Cooperation, 2021[107]).
Chile, Colombia y México apoyan el proceso hacia un tratado global vinculante, que se puso en marcha en marzo de 2022 con la adopción de la resolución “Fin a la contaminación por plásticos” en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 5.2 (UNEP, 2022[108]).
Es necesario adoptar políticas integradas y colaborativas como respuesta
La economía azul, debido a la variedad de sectores que la componen y a la relación entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano, requiere una gestión global e integrada de las actividades humanas para garantizar que los bienes y servicios de los ecosistemas se utilicen de forma sostenible y que se equilibren las preocupaciones medioambientales, económicas y sociales (Le Tissier, 2020[109]).
En respuesta a los problemas de las zonas costeras de ALC —como pueda ser la caótica urbanización, las amenazas a las culturas indígenas, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático en el sistema socioecológico— la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) se ha convertido en una estrategia eficaz para impulsar la adaptación en base a los ecosistemas (Barragán Muñoz, 2020[110]). Este tipo de gestión integrada también ofrece importantes instrumentos en forma de políticas para reducir los residuos plásticos, como las limpiezas coordinadas y la creación de zonas marinas protegidas (UNEP, 2021[111]). Los resultados de la GIZC en los países de ALC siguen siendo insatisfactorios, aunque los resultados son heterogéneos. Mientras que la mayoría de los países carecen de un conjunto adecuado de políticas, estrategias, regulaciones o instituciones de GIZC, Belice, Brasil y Puerto Rico se encuentran en fases desarrolladas de su aplicación. Esta heterogeneidad y el hecho de que los ecosistemas costeros sean compartidos entre varios países requieren de una mayor cooperación internacional para conseguir una respuesta conjunta (Barragán Muñoz, 2020[110]).
Cualquier solución integrada deberá hacer hincapié también en el papel del espacio marino. Para evitar conflictos entre las prioridades políticas y conciliar la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico, las actividades humanas pueden regularse y organizarse en virtud de una planificación espacial marina (PEM). El grado de adopción de este tipo de planificación varía mucho de un país a otro en la región ALC. Ecuador ha aplicado su PEM a la gestión y zonificación de las Islas Galápagos, mientras que muchos países de América Central y el Caribe han iniciado su PEM, a menudo con ayuda económica internacional (p. ej., el Proyecto Regional del del Paisaje Oceánico en el Caribe, financiado por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente) (World Bank, 2021[112]). México se encuentra en una fase más avanzada: controla una de las mayores zonas económicas exclusivas del mundo, que ha dividido en regiones de planificación en función de aspectos de los ecosistemas, para los que está elaborando planes regionales de ordenación del espacio marino (Ehler, 2021[113]).
Debido a su dependencia y al impacto en los ecosistemas, tanto la GIZC como la PEM deben aplicarse en función de los ecosistemas a fin de gestionar las interacciones así como los pros y contras existentes entre los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas y los distintos objetivos económicos y sociales. Para ello, será necesario desarrollar objetivos e indicadores a largo plazo de los ecosistemas que permitan hacerles un seguimiento adecuado (Altvater y Passarello, 2018[114]; European Commission, 2021[115]). Las herramientas de seguimiento, como la plataforma Ocean+ Habitats (UNEP-WCMC, 2022[116]) son clave para poder tomar decisiones objetivas. La base de datos de la Economía Oceánica Sostenible proporciona análisis y directrices en materia de políticas para la economía azul, el uso y la conservación sostenibles de los océanos, y la gestión de los riesgos relacionados con el clima (OECD, 2022[117]).
Sectores estratégicos seleccionados para la transición verde
El Anexo 3.A presenta una lista de sectores identificados17 como estratégicos para que la región de ALC avance en la transición verde hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Estos sectores son: 1) soluciones basadas en la naturaleza, uso de la tierra y preservación de la biodiversidad y la silvicultura (Anexo Tabla 3.A.1); 2) agricultura y ganadería sostenibles (Anexo Tabla 3.A.2); 3) bioeconomía y sistemas alimentarios regenerativos (Anexo Tabla 3.A.3); 4) gestión del agua (Anexo Tabla 3.A.4); 5) gestión de residuos y plásticos (Anexo Tabla 3.A.5); 6) turismo sostenible (Anexo Tabla 3.A.6); y 7) minería sostenible (Anexo Tabla 3.A.7). Con respecto a cada sector, se presentan algunos datos clave que muestran su importancia para la región y su relevancia para avanzar en la transición verde. También se detallan los instrumentos públicos y las experiencias relevantes adoptadas para contribuir al proceso de elaboración de políticas de la transición verde.
La transición verde tendrá un gran impacto en las sociedades de ALC. El mercado de trabajo, por ejemplo, experimentará profundas transformaciones. Si se abordan adecuadamente, la adopción de amplias políticas verdes puede generar oportunidades de empleo de calidad en ALC. Al aplicar políticas sociales y laborales bien diseñadas, las empresas innovadoras que surjan en las industrias verdes podrían crear empleos formales mejor remunerados. Los trabajadores pueden beneficiarse de este dividendo verde al conseguir empleos con mejores condiciones laborales. En ALC, donde más de la mitad de los trabajadores son informales, la agenda verde puede constituir una oportunidad para crear empleos formales (OECD, 2021[118]). Sin embargo, la transición verde también conllevará costos económicos. Los sectores extractivos de combustibles fósiles se enfrentarán a considerables pérdidas de empleo, sobre todo en las regiones afectadas. Los trabajadores desplazados pueden enfrentarse a la obsolescencia de sus habilidades, reduciendo así sus posibilidades de encontrar nuevos empleos (Dutz, Almeida y Packard, 2018[119]).
En este contexto, las políticas sociales y laborales desempeñan un papel crucial tanto para estimular la creación de nuevos puestos de trabajo de alta calidad como para amortiguar las consecuencias negativas de la transición hacia economías más limpias. Los subsidios y los apoyos al desempleo, deben ayudar a los trabajadores afectados por los costos de la transición. Paralelamente, las políticas activas del mercado de trabajo adecuadamente diseñadas —como programas de formación, incentivos a la contratación o servicios de colocación— son fundamentales tanto para promover los empleos verdes como para impulsar las competencias de los trabajadores que pierdan su empleo. Las políticas de protección social no contributivas, como las ayudas económicas o los programas de transferencias monetarias condicionadas, pueden desempeñar un papel positivo a la hora de minimizar las pérdidas de ingresos en las familias con trabajadores afectados negativamente por las políticas verdes. La transición verde puede ser una oportunidad para avanzar hacia sistemas de protección social integrales y universales, que incluyan programas de seguro médico universal, gracias al aumento de los empleos formales (ECLAC, 2022[14]; Grundke y Arnold, 2022[120]).
Empleos verdes de calidad para una mayor inclusión
La agenda verde será una oportunidad sin precedentes para mejorar el bienestar en ALC (Capítulo 2). Los efectos de las políticas de mitigación y adaptación en los mercados laborales de los países de ALC implicarán tanto la creación de nuevas oportunidades de empleo como la pérdida de puestos de trabajo debido a la obsolescencia de las tecnologías actuales (Vona et al., 2018[121]). Este apartado presenta un ejercicio de previsión sectorial para estimar el impacto de las políticas verdes (Recuadro 3.5). Se han identificado dos tipos de sectores económicos: el verde y el marrón. La lógica de la estrategia empírica es que la adaptación a las políticas centradas en el cambio climático, la transformación tecnológica, la inversión y las nuevas competencias verdes impulsarán la creación de empleo en los sectores verdes. Por el contrario, algunas políticas de mitigación y regulaciones destinadas a reducir las emisiones de GEI y otros contaminantes generarán destrucción de empleo en los sectores marrones, los cuales han mostrado en cualquier caso un crecimiento neto del empleo muy bajo en la región en los últimos tiempos. El efecto neto sobre el empleo dependerá tanto de la estructura industrial de cada país como de la eficacia de los paquetes de reformas que se adopten para impulsar la creación de empleo verde y suavizar el impacto negativo de las políticas de mitigación sobre las empresas y el mercado laboral.
La metodología aplicada para analizar el impacto de las amplias agendas verdes en la creación neta de empleo en los países de ALC se describe con detalle en OCDE (próximo a publicarse[122]).
Empleos y sectores verdes
Los empleos verdes se definen en virtud de la metodología de Vona, Marin, Consoli y Popp (2018[121]). La transición verde transformará las tecnologías. Los empleos creados implicarán, cada vez más, nuevas tareas asociadas a procesos de producción menos contaminantes y más ecológicos. La base de datos O*NET, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos, contiene descriptores estandarizados y específicos por ocupación laboral para casi 1 000 profesiones, abarcando así al conjunto de la economía estadounidense. Dicha base de datos presenta información detallada sobre las tareas que realizan los trabajadores en el mercado laboral. La proporción de tareas que son verdes como porcentaje del total de tareas realizadas en cada profesión constituye un indicador de la intensidad de las tareas verdes, es decir, de lo verde que será cada ocupación en función de la frontera tecnológica. Asumiendo que las tareas verdes realizadas por trabajadores en ALC no difieren en gran medida de las que se encuentran en la frontera, para cada país de ALC, las tareas identificadas en O*NET se emparejan con los datos de la encuesta de la fuerza laboral sobre dicha ocupación, utilizando el cruce proporcionado en Hardy, Keister y Lewandowski (2018[123]). El nivel de detalle de cada cotejo depende de la codificación original de la profesión en la encuesta nacional de población activa.
La definición de sectores verdes se basa en la definición de empleos verdes. Se calcula la distribución de las ocupaciones verdes entre los distintos sectores. Las diez industrias que emplean la mayor parte de los empleos verdes se definen como sectores verdes. En los países de ALC, los sectores verdes representan entre el 6% y el 90% de los empleos verdes. Estos sectores deben considerarse “potencialmente verdes”, ya que no todos los empleos de estas industrias son verdes, dada la actual distribución de tareas.
Sectores marrones
Los sectores marrones experimentarán una destrucción de sus puestos de trabajo (Gráfico 3.12 y Gráfico 3.13). Estos sectores se definen siguiendo la base de datos de la herramienta CAIT de análisis del clima con respecto a las emisiones totales de GEI (Climate Watch, 2020[124]). Los sectores marrones, es decir, los que más emisiones producen, son: 1) agricultura; 2) producción de energía y calor; 3) extracción y producción de combustibles fósiles más construcción; 4) procesos industriales; 5) transporte; y 6) gestión de residuos. Los datos de emisiones se cotejan con los datos de las cuentas nacionales sobre el valor añadido por actividad y las series cronológicas de empleo procedentes de las encuestas de población activa, utilizando las clasificaciones industriales de la CIIU Rev. 3.1 o de la CIIU Rev. 4, según su disponibilidad en cada país de ALC.
Metodología de las previsiones
Tanto en los sectores marrones como en los sectores verdes, las previsiones presentan tres escenarios comparados con el escenario de negocios como de costumbre (business as usual en inglés [BAU]). El BAU asume que el valor añadido y el empleo en los sectores verdes de cada país de ALC crecerán como en los últimos diez años (de 2010 a 2020). El efecto de la variación del valor añadido sobre el empleo se estima a nivel sectorial utilizando un modelo de regresión de panel dinámico (estimador Arellano-Bond) (Arellano y Bond, 1991[125]).
En función de supuestos realistas encontrados en la literatura (OECD, próximo a publicarse[122]) y con relación a los sectores verdes, los tres escenarios de políticas asumen los siguientes impactos de las políticas verdes en la inversión en capital fijo y humano: 1) en el escenario de alto impacto, el valor añadido crecerá en cada sector en 3 puntos porcentuales más de lo que se habría conseguido si no se hubiera adoptado ninguna política; 2) el escenario de impacto medio asume un crecimiento adicional del valor añadido sectorial de 2 puntos porcentuales; y 3) en el escenario de bajo impacto, el crecimiento adicional será solo de 1 punto porcentual. En los tres escenarios, la productividad total de los factores (PTF) crecerá un 1% debido a los cambios tecnológicos inducidos por la transición verde.
En el caso de los sectores marrones, se asume que las políticas verdes reducirán las emisiones totales en un 5% anual en cada una de las industrias más intensivas en emisiones definidas anteriormente. Esto implicaría una reducción cercana al 40% de las emisiones totales de CO2 para el año 2030, en comparación con los niveles de 2020. Para cada economía latinoamericana, se asumen tres escenarios futuros: 1) en el escenario de alto impacto, el valor añadido disminuirá en 5 puntos porcentuales cada año; 2) en el escenario de impacto medio, disminuirá en 4 puntos porcentuales cada año; y 3) en el escenario de bajo impacto, disminuirá en 3 puntos porcentuales cada año. En los tres escenarios, la productividad total de los factores (PTF) crecerá un punto porcentual, debido a los cambios tecnológicos inducidos por la transición verde.
Los efectos estimados sobre el empleo se presentan en forma de variación proporcional en comparación con los niveles de empleo del BAU en los sectores verdes y marrones en 2020. Representan el cambio adicional en comparación con el escenario en el que no se producen cambios en materia de políticas.
El efecto general de las políticas verdes efectivas en el mercado laboral latinoamericano puede ser considerable. En el caso de las políticas verdes de alto impacto, el empleo en los sectores verdes podría crecer un 15% en ALC para 2030, en comparación con el escenario de referencia (Gráfico 3.9). En caso de que no se produjera ninguna intervención en materia de políticas, el crecimiento promedio anual del empleo sería del 0.9% en los sectores verdes. Las políticas verdes que generen un alto impacto a la hora de estimular la inversión privada y pública en nuevas tecnologías y capital humano aumentarían la tasa de crecimiento anual al 2.3%. El empleo en los potenciales sectores verdes constituye el 55% del empleo total en ALC. Las previsiones de crecimiento del empleo en los sectores verdes para el 2030 son del 11.0% en el caso de impactos medios y del 7.2% para impactos bajos en comparación con el BAU. En el caso de los impactos altos, las estimaciones oscilan entre el 18.9% de Bolivia y el 12.6% de Brasil (Gráfico 3.10), lo que indica el potencial de creación de empleo en los sectores verdes en todos los países de la región. La transición verde también puede ser beneficiosa como herramienta para impulsar el crecimiento económico general y mejorar la productividad. Entre los países que más se beneficiarían están Ecuador, Guatemala y Paraguay, todos ellos con un PIB per cápita inferior al promedio regional.
La identificación de los sectores verdes depende de la distribución de las tareas verdes entre las distintas ocupaciones y en la estructura industrial de cada país de ALC, asumiendo que el contenido de las tareas de los empleos es similar al observado en Estados Unidos. Sin embargo, surgen algunas ideas a nivel regional. Cinco de los diez sectores están presentes en al menos seis de los nueve países analizados. Se trata de los sectores de producción de alimentos, construcción, comercio minorista y mayorista, transporte y administración pública. En total, representan el 67% del empleo en sectores verdes potenciales en ALC, en 2020; como tales, serían los que más contribuirían a la creación de empleo en la próxima década. En comparación con el 15% del total de los sectores verdes, la producción de alimentos debería añadir más puestos de trabajo, con una desviación prevista del 18.8% respecto al BAU en 2030, en el escenario de alto impacto. Los demás sectores muestran la siguiente desviación respecto al BAU: administración pública (14.6%), construcción (14.3%), comercio (14.1%) y transporte (14.1%).
Utilizando una metodología diferente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la agricultura generará una mayor creación de empleo (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]). Las políticas verdes añadirían en este sector 19 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo para el año 2030 con respecto al escenario de altas emisiones (un aumento del 54%). El empleo en el sector de las energías renovables añadiría un 22% más de puestos de trabajo en el escenario de descarbonización con respecto al escenario de altas emisiones, lo que representa 100 000 empleos adicionales. El sector de la construcción aportaría 540 000 puestos de trabajo adicionales relacionados con las inversiones en eficiencia energética, lo que representa un crecimiento del 2% del empleo en el sector en comparación con el escenario de referencia. Se crearían unos 120 000 puestos de trabajo en el sector manufacturero para apoyar las tecnologías de bajas emisiones de carbono, lo que supone una adición neta de empleo del 0.4% en el sector. El sector forestal crearía 60 000 puestos de trabajo (el 6% de los empleos del sector).
Las políticas verdes podrían aumentar la productividad del sector energético y crear empleo formal directo si promueven un estímulo fiscal verde dirigido a la industria energética. Este es el caso, sobre todo, de los países en desarrollo y de renta media con mercados laborales segmentados e informales. Después de sufrir choques adversos de demanda agregada, será importante buscar un impulso mayor y más duradero a los proyectos verdes intensivos en mano de obra. En estas circunstancias, la transición verde y la creación de empleo pueden ir de la mano (Bowen, 2012[127]). Si las políticas verdes destinadas a aumentar el coste de las emisiones de carbono van acompañadas de una reducción de la carga fiscal del trabajo, la transición verde puede conceder un doble dividendo en términos tanto de objetivos medioambientales como de creación neta de empleo en ALC (OECD, 2018[128]; Willis, W. et al., 2022[129]).
Solo el 0.8% de los trabajadores ALC trabajaba en el sector de la producción de energía en 2020, similar al promedio de la OCDE del 0.9% (Gráfico 3.11). En la actualidad, más de la mitad de los empleos relacionados con la energía en América Central y del Sur están relacionados con las energías limpias (IEA, 2022[130]) y esta proporción está destinada a seguir aumentando. Un 11.7% de los trabajadores trabajan en la industria manufacturera, la cual representa la mayor parte de la producción total de CO2 en la economía, menos que el promedio de la OCDE del 15.2%. En ALC, el porcentaje de empleo en el sector del transporte, otro contribuyente creciente a las emisiones globales de GEI y a la contaminación, se situó en el 6.7%, por encima del promedio de la OCDE del 5.5%. La agricultura (el segundo mayor emisor de la región) representa el 18% de la mano de obra, muy por encima del promedio de la OCDE, cercano al 6% en 2020.
Es evidente que la transición verde tendrá impactos heterogéneos en el sector agrícola de ALC, aunque el efecto sobre la creación neta de empleo debería ser positivo. La transición a tecnologías más limpias e intensivas en capital en la agricultura se traducirá en pérdidas de empleo, sobre todo para los trabajadores informales (ECLAC/ILO, 2018[133]), aunque el efecto neto total sea positivo. La dimensión local debe ser clave en las políticas verdes, ya que la agricultura representaba el 53.5% del empleo total (la mayoría de ellos trabajadores informales) en las zonas rurales en 2020.
Los países de ALC han experimentado un crecimiento del 20% del empleo en las industrias relacionadas con la producción de energía, el suministro de agua y las actividades mineras durante la última década. Las empresas manufactureras, que consumen más energía, solo han añadido algunos puestos de trabajo debido, en parte, al proceso de digitalización y robotización, que normalmente implica tecnologías más intensivas en capital y que generan ahorros en mano de obra. En cambio, el empleo se redujo en la agricultura (-4.5%).
En la transición hacia una economía con cero emisiones netas, se destruirán muchos empleos y se despedirá a trabajadores debido a los cambios tecnológicos necesarios para lograr menores emisiones, sobre todo en los sectores marrones. En promedio, en toda ALC, los sectores marrones podrían experimentar una mayor disminución de puestos de trabajo, hasta un 13.3% en comparación con el BAU, en el que no se aplica ninguna política verde (Gráfico 3.12). Todos los escenarios proyectados asumen un importante objetivo de -5% de emisiones de GEI al año. Si se cumplieran estos objetivos, las emisiones de GEI disminuirían un 40% en 2030 en comparación con los niveles de 2020. Si las empresas invierten en capital fijo de forma más proactiva y los trabajadores adquieren competencias y capital humano más verdes, la pérdida de puestos de trabajo será mucho menor. Por ejemplo, en los escenarios de impacto medio y bajo, la desviación respecto al BAU en 2030 sería del 10.1% y del 6.9%, respectivamente. Las políticas públicas pueden ayudar a aliviar la transición. Las inversiones públicas que impulsen la transformación y la adopción tecnológica pueden ayudar a las empresas. Las políticas activas del mercado de trabajo, como los programas de educación y reconversión profesional, pueden ayudar a los trabajadores a conservar sus puestos de trabajo en el nuevo entorno tecnológico o a cambiar a otros nuevos, generando así menores pérdidas de empleo totales.
El efecto neto de la transición verde sobre el empleo podría ser positivo y dependerá de los mecanismos de adaptación para crear puestos de trabajo formales tras la aplicación de las políticas verdes. Incluso en el peor escenario previsto, los efectos serían positivos en comparación con el BAU. Esto se debe a que los sectores marrones en ALC representan el 35% del empleo total, en comparación con el 55% de los sectores verdes. Por ejemplo, si los sectores verdes creasen puestos de trabajo según el escenario de bajo impacto y los sectores marrones destruyesen puestos de trabajo según el escenario de alto impacto, el resultado sería un 1.8% adicional de empleo total en estos sectores en 2030. En el caso de las políticas de impacto medio y alto para los sectores verdes, en 2030 la creación de empleo adicional neto sería del 6.0% y del 10.5% del empleo total en los sectores marrones y verdes, respectivamente. Existe un claro incentivo para que los gobiernos promuevan una transición activa hacia los sectores verdes, ya que aumentarán la creación de empleo y la formalización.
La pérdida de puestos de trabajo se podría sentir particularmente en los sectores marrones de ALC, sobre todo en la agricultura y la industria manufacturera, con un 37% y un 30% del total de pérdidas, respectivamente. El sector del transporte representaría el 12% del total.
En todos los países, la pérdida de puestos de trabajo oscilaría entre el 19% en Bolivia y el 7% en Argentina (Gráfico 3.13) en el escenario de alto impacto, ya que depende en gran medida de cada estructura industrial. En Ecuador, Guatemala y Paraguay, la agricultura representaría la mayor parte de la contracción (71%, 39% y 47% del total, respectivamente). En Argentina, Brasil, México y Uruguay, la industria manufacturera sería probablemente la más afectada, ya que representaría el 40%, 41%, 43% y 36% del total de puestos de trabajo en 2030, respectivamente (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]).
El BID y la OIT muestran previsiones similares en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo. Para el año 2030, se destruirían 7.5 millones de puestos de trabajo en el sector de la electricidad de origen fósil, la extracción de combustibles fósiles y la producción de alimentos de origen animal (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]). Más concretamente, se perderían 4.3 millones de empleos en los sectores ganadería, aves de corral, productos lácteos, pesca y procesamiento de alimentos de origen animal, en comparación con el escenario de altas emisiones, lo que representa el 29% de los puestos de trabajo del sector. El sector de la extracción de combustibles fósiles perdería más de 520 000 empleos (46%), mientras que la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles también sufriría un recorte relativamente importante, con 60 000 puestos de trabajo menos (51%) en comparación con el escenario de referencia.
Salarios y calidad del empleo en los sectores marrones
A nivel mundial, el sector energético demanda más trabajadores altamente cualificados que otras industrias, ya que el 45% de la mano de obra necesita profesionales con educación superior, ya sea a través de títulos universitarios o formación profesional. Menos del 10% del empleo en el sector energético corresponde a mano de obra poco cualificada (IEA, 2022[130]). Por esta razón, los salarios del sector energético suelen ser más elevados que los sueldos promedio, si bien esta diferencia positiva puede variar mucho (entre el 10% y el 50% en las economías avanzadas). Estas diferencias positivas se dan en todas las regiones, si bien las diferencias de salarios entre las economías avanzadas y los mercados emergentes y economías en desarrollo siguen siendo pronunciadas. Además, la gama de salarios que existe entre las distintas geografías es mayor que la gama de puestos de trabajo que se da en el sector energético dentro de la misma región (IEA, 2022[130]).
En toda la región de ALC, los puestos de trabajo en los sectores de producción de energía están generalmente bien pagados, con salarios cercanos a los 2 000 dólares internacionales al mes en 2020. En la última década, esos salarios experimentaron un crecimiento del 51% en términos reales, uno de los más altos de todos los sectores. Los sectores que normalmente son muy dependientes de la energía y que más contribuyen a las emisiones netas de GEI suelen tener los salarios más altos en promedio que el resto de los sectores. Se sitúan en 600 dólares internacionales al mes en la agricultura, 1 500 en la minería, 1 200 en la industria manufacturera y 1 300 en el transporte. Existe una gran variación de un país a otro. Por ejemplo, en el sector de la producción de energía, los ingresos mensuales varían entre los 3 200 dólares de Argentina y los 650 dólares de Guatemala. Los puestos de trabajo creados en los sectores más expuestos a las políticas verdes son normalmente de alta calidad, pero cualquier pérdida de empleo resultante de la transformación tecnológica también supondrá un alto costo en términos de ingresos. Los trabajadores de centrales energéticas pertenecientes a grandes generadores de electricidad en países con una buena cobertura de negociación colectiva, como es el caso de Chile, pueden beneficiarse de acuerdos con sus empleadores que les permitan trasladarse a otras centrales energéticas del país al tiempo que mantienen sus puestos de trabajo. Por ejemplo, esto suele suceder en las empresas de la industria de los combustibles que están diversificando su producción hacia las energías renovables (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]).
Cómo garantizar una transición justa y verde para todos
La transición verde afectará inevitablemente a los distintos grupos de personas de maneras diferentes. La pérdida de puestos de trabajo en las empresas de producción de energía con altas emisiones de carbono puede concentrarse en los trabajadores de más edad o en los que carecen de competencias actualizadas para acometer la transición hacia empresas con tecnologías más limpias. Además, los trabajadores de los sectores de origen fósil son relativamente pocos en comparación con el conjunto de la economía, pero se concentran en determinadas regiones. Resulta esencial identificar los grupos sociodemográficos y las regiones que se beneficiarán y los que corren más riesgo (Capítulo 2), para diseñar las mejores políticas sociales y del mercado laboral para construir una agenda verde inclusiva, en la que las personas más vulnerables no se queden atrás y compartan los beneficios económicos generales de la transición. A la hora de evaluar la transición justa, la calidad de los empleos en energías limpias es tan importante como su cantidad. Los criterios clave que determinan la calidad del empleo son los salarios, seguros médicos, jubilación y otras prestaciones, seguridad laboral, condiciones de empleo, normas de seguridad en el trabajo, afiliación sindical y alcance general de los derechos laborales. A nivel mundial, los puestos de trabajo de los sectores energéticos comportan sueldos más elevados que los salarios promedio nacionales, aunque existen disparidades entre los distintos segmentos. Los trabajadores de los sectores de energías limpias menos consolidados suelen ganar menos que los empleos de las industrias de combustibles fósiles o nucleares (IEA, 2022[130]). Además, el alto grado de informalidad laboral en ALC plantea otros problemas sociales (OECD et al., 2021[40]). Es necesario que las políticas verdes se diseñen de manera que se puedan abordar con éxito los efectos redistributivos de la transición.
El trabajo informal y la transición verde
La informalidad es una inquietud generalizada en ALC (Capítulo 1). La proporción de empleo informal, excluido el sector agrícola, sigue siendo cercana al 50% en promedio y se sitúa cerca del 80% en varios países de ingresos promedio bajos, como Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua (OECD et al., 2021[40]). Las tasas de informalidad en las mujeres son aún más altas (OIT, 2019c). Además, el empleo informal es mayor en el sector agrícola (69% en toda ALC). En la agricultura, el trabajo infantil también está muy extendido; el 71% de este tipo de explotación laboral a nivel mundial se produce en la agricultura (ILO, UNICEF, 2020[134]).
En ALC casi cuatro de cada diez trabajadores de la minería, la industria manufacturera y los servicios de transporte operan en la informalidad. En la agricultura, este dato se eleva a casi siete de cada diez trabajadores (Gráfico 3.14). La heterogeneidad es elevada entre los distintos países de ALC. Las industrias mineras se ven afectadas por una gran informalidad laboral en Bolivia (36.0% de los trabajadores), Colombia (50.3%), Costa Rica (60.9%) y El Salvador (86.7%). En la industria manufacturera, la incidencia del trabajo informal es inferior y se sitúa en valores cercanos al 30% en Brasil, Chile, México y Uruguay. En los servicios de transporte, los trabajadores informales representan más de la mitad de la mano de obra en Bolivia, Colombia, Costa Rica y El Salvador. En estos sectores, la transición verde generará dificultades, ya que se necesitará una transformación tecnológica, y muchos trabajadores informales podrían quedarse sin empleo o verse obligados a encontrar nuevos empleos en otros sectores informales. En el lado positivo, en toda ALC, menos del 10% de los trabajadores de los sectores de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado son informales. La incidencia de la informalidad laboral es especialmente baja en Argentina (9.2%), Colombia (5.3%) y Costa Rica y Uruguay (menos del 1%). Por lo tanto, cualquier transformación directa en la matriz de producción energética motivada por los cambios de políticas probablemente conlleve la creación de nuevos puestos de trabajo formales y oportunidades para los trabajadores cualificados en caso de despido (OECD et al., 2021[40]).
Un paso clave a la hora de hacer extensivos los seguros sociales contributivos a la economía informal ha sido la ampliación de los derechos sociales y laborales a los trabajadores domésticos mediante una combinación de la siguientes medidas: 1) medidas de aplicación normativa y simplificación (p. ej., en Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay); 2) inclusión de los trabajadores autónomos en los regímenes de seguridad social mediante mecanismos adaptados y simplificados de registro, tributación y pago de cotizaciones (Argentina, Perú y Uruguay); 3) adaptación de las modalidades de cálculo y pago de las cotizaciones a las características de los trabajadores y empleadores afectados por condiciones de negocio específicas, como la estacionalidad (Brasil); 4) impulso de las tecnologías digitales y móviles para facilitar el acceso a la protección social (Brasil y Uruguay); y 5) ampliación de la cobertura por pensiones mediante regímenes nuevos o existentes adaptados a las necesidades de los trabajadores autónomos (Brasil y Costa Rica) (OECD/ILO, 2019[158]).
Competencias y aprendizaje permanente
Será necesario desarrollar nuevas competencias para atraer nuevas inversiones verdes (Cedefop, 2021[135]; ILO, 2019[136]). Entre los obstáculos a la inversión que se dan en los sectores verdes se encuentran los “cuellos de botella” existentes en la oferta de habilidades y competencias, que no satisfacen las necesidades de las empresas. En sectores de rápido crecimiento, como las energías renovables y la eficiencia energética, ya se observa una importante escasez de personal cualificado. El aumento de las inversiones en un sector verde puede generar un incremento de la demanda en una determinada ocupación, sin que cambien las competencias necesarias para el trabajo. En este caso, la escasez de competencias es una cuestión cuantitativa, por lo que las políticas deben centrarse en proporcionar una formación más específica a posibles nuevos trabajadores (ILO, 2018[137]). Por otro lado, la transición verde puede cambiar el perfil de competencias necesarias para realizar el mismo trabajo, o puede provocar la pérdida de determinadas ocupaciones. En estos casos, las políticas de cualificación deben centrarse en la optimización de las competencias o en la recapacitación de los trabajadores implicados en la transformación tecnológica. La sostenibilidad y la preservación de la naturaleza deben considerarse nuevas competencias en la transformación verde (OECD/Cedefop, 2014[138]). La anticipación y previsión de competencias se ha utilizado ampliamente para definir la futura evolución de tareas y de competencias necesarias para desempeñar estos empleos más verdes (Consoli et al., 2016[139]; Vona et al., 2018[121]).
Los empleos verdes requieren una adaptación de los cursos de formación existentes en el puesto de trabajo. En algunos países de la OCDE ya existen ejemplos eficaces, como el Programa de Empleos Verdes financiado por la UE (Cedefop, 2022[140]). No obstante, la educación formal y la experiencia laboral siguen siendo importantes para el desarrollo de competencias verdes. La oferta de cursos formales y programas de grados para estos empleos aún no está bien desarrollada. La adopción de políticas que promuevan el aprendizaje a través de la práctica puede cubrir las carencias a corto plazo de las actuales políticas educativas (OECD/Cedefop, 2014[138]). El desarrollo de la mano de obra en los sectores verdes es un área en la que el sector privado puede desempeñar un papel clave. El sector privado ha puesto en marcha iniciativas en toda la región que permiten a las empresas descubrir y conectar con el talento local para dar respuesta a los nuevos retos con una mentalidad abierta y colaborativa. Estos nodos estratégicos de innovación trabajan con distintas partes interesadas, incluidas incubadoras de empresas, universidades e instituciones públicas, para transformar las empresas tradicionales, capacitando y desarrollando eficazmente estos nuevos modelos empresariales verdes en la región de ALC (OECD, próximo a publicarse[141]).
Necesidades de competencias en los nuevos empleos verdes
En la transición verde, los trabajadores necesitan nuevas competencias para realizar tareas en los nuevos empleos que se crean (ILO, 2019[136]; Cedefop, 2018[142]). Además, el cumplimiento de las regulaciones en materia de energías verdes requiere competencias y conocimientos especializados (Vona et al., 2018[121]). Muchos países han adoptado regulaciones sobre energías renovables o eficiencia energética, que incluyen normas sobre certificación de competencias y/o formación profesional. Estas normas se dirigen a menudo a profesiones específicas en determinados sectores más vinculados a la transformación verde, como puedan ser auditores energéticos, inspectores, tasadores, gestores energéticos, instaladores y operadores de equipos y edificios (ILO, 2018[137]). La adopción de políticas regionales sobre la certificación de competencias y la oferta de formación puede aumentar la confianza de los inversores en el capital humano de un país y contribuir a impulsar la inversión.
Aunque el enfoque sectorial tiene muchas ventajas —entre ellas la relativa facilidad de cara a la coordinación de las partes interesadas y la identificación de las necesidades de habilidades específicas— no es suficiente para garantizar un desarrollo integral de las competencias de cara a la transición verde (Cedefop/OECD, 2015[143]; OECD/Cedefop, 2014[138]). Desde la óptica del conjunto de la economía, todos los sectores tienen potencial verde. Es fundamental identificar las necesidades de competencias que surgen con la creación de empleos, tanto directos como indirectos, en las cadenas de suministro y, a su vez, diseñar y aplicar programas de formación. Debido a las dificultades existentes para coordinar a los principales actores, hay pocos ejemplos de buenas prácticas en los distintos países (ILO, 2018[137]).
La evaluación de las necesidades de competencias puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. La transición verde provocará cambios en el número de trabajadores en diversas ocupaciones (evaluación cuantitativa), así como cambios en las competencias necesarias para las ocupaciones existentes (evaluación cualitativa) (Gregg, Strietska-Ilina y Büdke, 2015[144]). Todas las partes interesadas importantes deben participar en la transición verde. Por ejemplo, la Cámara de Industria de Costa Rica realizó un estudio que incluyó a 100 de sus 800 miembros para identificar sus necesidades en materia de competencias de cara a la transición verde (ILO, 2018[137]). Desde el punto de vista directivo, las nuevas competencias serán esenciales para impulsar la adopción de tecnologías innovadoras y respetuosas con el medioambiente, el diseño de recursos humanos y el aumento de la productividad. La actualización de los planes de estudio también es clave para garantizar que los futuros trabajadores reciban una educación que les permita participar en esta transición (Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]).
El papel del aprendizaje permanente en la adquisición de competencias necesarias para la transición verde
El déficit de competencias es un problema persistente en el ciclo de vida laboral en ALC, y los sistemas de formación permanente deben adaptarse para afrontar los retos que presenta la transición verde. El porcentaje de trabajadores que reciben algún tipo de capacitación se sitúa en valores cercanos al 15% en ALC, muy por debajo del 56% de los países de la OCDE (Alaimo et al., 2016[145]). Además, la formación continua suele ofrecerse a trabajadores con niveles educativos más altos y que tienen un empleo formal y a tiempo completo, por lo que son además los que tienen más incentivos e intereses en desarrollar sus competencias profesionales. Este planteamiento perpetúa y amplifica las desigualdades adquiridas dentro del sistema educativo, alimentando un círculo vicioso de baja inversión en capital humano, competencias inadecuadas u obsoletas y bajos niveles de productividad (González-Velosa, Rosas y Flores, 2016[146]).
Ampliación de los sistemas de protección social para una transición verde justa
Este apartado analiza las políticas del mercado laboral y los mecanismos de protección social necesarios para impulsar las oportunidades de empleo y otros resultados sociales de las agendas verdes, así como para superar y minimizar los costos de la transición. En ALC, la tasa de desempleo es relativamente baja, pero presenta una elevada rotación laboral. Muchos trabajadores pasan por el desempleo en algún momento, lo que a menudo provoca pérdidas de ingresos y salarios, y conlleva importantes costos en el bienestar (Alaimo et al., 2016[145]; OECD et al., 2021[40]). La falta de empleo y de otras redes de seguridad social es una característica costosa de los mercados laborales de la región. Es probable que la transición verde dé lugar a una considerable reasignación de puestos de trabajo. Dicha reasignación puede ser una oportunidad para replantear los sistemas de protección social, impulsar la creación de empleo y proteger a los trabajadores en caso de pérdida de sus puestos de trabajo (OECD et al., 2021[40]; Saget, Vogt-Schilb y Luu, 2020[126]). Los países de la OCDE han puesto en marcha un amplio abanico de políticas en favor del crecimiento verde (OECD, 2015[147]; OECD, 2011[148]). Los países de ALC pueden beneficiarse de esta experiencia y diseñar mecanismos eficaces en el mercado laboral, junto con redes de seguridad social, con el fin de lograr una estrategia de crecimiento verde inclusiva.
Prestaciones de desempleo para trabajadores despedidos por la transición verde
Las prestaciones por desempleo son inadecuadas en la región de ALC. En 2020, 700 000 personas recibieron prestaciones por desempleo (ECLAC, 2022[14]). Aun en aquellos países en los que existe una cobertura oficial en este ámbito (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay), los regímenes de seguros de desempleo con frecuencia apenas cubren a una pequeña proporción de trabajadores y excluyen a los subempleados y trabajadores informales. El gasto público en seguridad social es limitado, en parte debido a las restricciones fiscales. Por tanto, es necesario que se adopten reformas fiscales estructurales (Capítulo 1) (ILO, 2018[137]). La transición verde puede ser una oportunidad para impulsar los regímenes de prestaciones por desempleo en toda la región. Algunos países, como Brasil, han realizado inversiones considerables para crear un registro nacional de personas y familias en virtud del cual poder orientar y supervisar todos los planes de protección social. Los principales obstáculos para adecuar los regímenes de prestaciones por desempleo provienen no solo del alto grado de informalidad laboral, sino también de la financiación, que aumenta los costos laborales para las empresas, con evidentes repercusiones en los niveles de empleo (OECD et al., 2021[40]).
En la mayoría de los países de ALC, la fórmula más habitual para proteger a los trabajadores frente a los riesgos de desempleo es mediante una combinación de elevadas indemnizaciones por despido y escasos seguros de desempleo o ayudas al desempleo, y con una cobertura muy baja en general. A través de estos sistemas, los trabajadores obtienen seguridad laboral a costa de menos creación de empleo, una menor capacidad de las empresas para adaptarse al cambio y realizar innovaciones técnicas y un aumento de los contratos atípicos y los empleos informales (Cortázar, 2001[149]). En el contexto de la transición verde, puede que resulte complicado diseñar y aplicar nuevos regímenes de seguros de desempleo, dado que muchos sectores de la economía se verán envueltos en profundas transformaciones tecnológicas.
La competitividad de muchos países de ALC se basa en parte en que los salarios son más bajos que en las economías desarrolladas, lo cual no contribuye a impulsar un crecimiento verde sostenible (OECD et al., 2021[40]; OECD et al., 2020[150]). Los gobiernos deben fomentar las instituciones laborales, como los mecanismos de protección del desempleo, transformando las relaciones laborales a través de un cambio estructural progresivo. En América Latina, los seguros por desempleo o planes similares solo se aplican en algunos países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, y han experimentado profundos cambios estructurales en las últimas dos décadas. En Argentina, Uruguay y Venezuela, funcionan como sistemas de reparto, financiados principalmente con las cotizaciones mensuales de los afiliados. El sistema de Brasil se basa en regímenes no contributivos financiados por los ingresos de las administraciones públicas. En Ecuador, coexisten los dos sistemas (Isgut y Weller, 2016[151]). En el resto de la región, el aumento de la cobertura en los seguros sociales se ha enfrentado a importantes limitaciones de financiación. Una de las políticas que podrían adoptarse en América Latina para hacer frente a los riesgos de desempleo son las cuentas individuales de ahorro (Ferrer y Riddell, 2009[152]). Este tipo de cuentas funcionan en un número pequeño pero creciente de países de ingresos medios y altos, en los que las empresas están obligadas legalmente a realizar aportaciones periódicas. Los depósitos correspondientes devengan intereses y se pagan como una suma global o en cuotas mensuales, en función de determinadas condiciones de elegibilidad. Cuando un trabajador pierde su empleo, puede retirar una determinada cantidad al mes. Sin embargo, las personas que tienen una precaria vinculación al mercado laboral (p. ej., personas con empleos a tiempo parcial, contratos a destajo o de duración determinada, o bien empleadas en el sector informal, muchas de las cuales son mujeres o jóvenes) tienen posibilidades muy escasas de acumular los ahorros necesarios para hacer frente a los episodios de desempleo. Además, estas personas suelen estar desempleadas con mayor frecuencia por lo que las cuentas individuales rara vez les resultan útiles.
Políticas activas del mercado laboral en favor de unas economías más verdes
Las políticas activas del mercado laboral hacen referencia a una amplia gama de políticas destinadas a activar a los trabajadores con baja empleabilidad o a los que han perdido su empleo por despidos. Estas políticas incluyen servicios de colocación, programas de formación, incentivos a la contratación, planes de rotación laboral o creación directa de empleo por parte de las autoridades públicas (OECD/EU, 2020[153]).
En líneas generales, este tipo de políticas persiguen una gama de objetivos más amplia en ALC (incluida la reducción de la pobreza, el desarrollo de la comunidad y la promoción de la equidad) en comparación con los países de la OCDE, donde estas políticas se consideran principalmente herramientas para abordar las ineficiencias en los mercados de trabajo, como la escasez de inversión en formación y otras fricciones del mercado laboral (Escudero et al., 2018[154]). A pesar del interés que despiertan las políticas activas del mercado laboral en los países en desarrollo, las pruebas de su eficacia siguen siendo escasas (McKenzie, 2017[155]). A diferencia de los países desarrollados, la aplicación de estas políticas en los países en desarrollo, sobre todo en ALC, suele tener efectos positivos, aunque reducidos, en los grupos vulnerables (Card, Kluve y Weber, 2018[156]). Los datos recientes recogidos en ALC muestran que estas políticas son estadísticamente más eficaces en el caso de las mujeres y jóvenes que en el resto de la población (Escudero et al., 2018[154]). En el contexto de la transición verde, en mercados laborales segmentados con una informalidad generalizada como los de las economías de ALC, el cambio estructural, verde o no, debería ir acompañado de políticas activas del mercado laboral, con el fin de conceder un dividendo de empleo (Bowen, 2012[127]).
Si están bien diseñadas, las políticas activas del mercado laboral pueden resultar eficaces en un contexto de elevada informalidad. Al proporcionar a los solicitantes de empleo información sobre ofertas de trabajo y subsidios salariales para trabajar en una empresa formal pueden mejorar su potencial de empleo, formalidad e ingresos. Estos planes son especialmente importantes en el contexto de las agendas verdes, ya que pueden compensar los efectos negativos de los despidos, sobre todo para los grupos más vulnerables, como los jóvenes, los trabajadores informales y las mujeres (Novella y Valencia, 2019[157]). Estos programas podrían beneficiarse de un componente de capacitación, que ayudaría a quienes pierden el empleo a adquirir las habilidades necesarias para reincorporarse al mercado laboral. Las políticas activas del mercado laboral dirigidas a los trabajadores despedidos, sobre todo las aplicadas durante la pandemia del COVID-19, han de incluir cláusulas condicionales sobre la formación en competencias y, más ampliamente, sobre los resultados de la capacitación (Capítulo 1). De hecho, estos mecanismos de formación en competencias deben hacer hincapié en aquellos factores que afecten al futuro de los empleos, como las transformaciones verdes y digitales.
Dada la elevada prevalencia de la informalidad laboral, los programas de autoempleo y emprendimiento son otra herramienta que apoya la puesta en marcha y el desarrollo de microempresas y de actividades laborales independientes. Por lo general, los programas de autoempleo y creación de microempresas incluyen servicios técnicos, como asesoramiento, capacitación y asistencia en los planes de negocio, así como ayudas económicas directas para el negocio recién creado. Todos los estudios revisados que han evaluado el impacto de los programas de autoempleo y de creación de microempresas en los niveles de empleo encuentran efectos positivos. En cambio, los resultados son desiguales en lo que se refiere al aumento de los ingresos o beneficios (Escudero et al., 2018[154]). Las ayudas a trabajadores informales o a microempresas en el contexto de la transición verde puede ser una solución viable, en caso de que las empresas más marginales tengan dificultades económicas para hacer frente a unas regulaciones medioambientales más estrictas.
Ampliar los sistemas de protección social a los más vulnerables
La cobertura de la seguridad social sigue siendo insuficiente en ALC. Más de la mitad de los trabajadores de la región no participan en ningún régimen contributivo de seguridad social frente a riesgos tales como enfermedad, desempleo y los relacionados con la vejez (ILO, 2018[137]). En 2020, en promedio, solo el 40% de las personas vulnerables recibía algún tipo de asistencia social y alrededor del 60% de la población estaba cubierta por al menos una prestación de protección social. Sin embargo, en los últimos 15 años, los países de ALC han ampliado la cobertura de los regímenes de protección social tanto contributivos (financiados por los salarios) como no contributivos (financiados por los impuestos) (OECD et al., 2021[40]).
Si bien se han logrado avances notables en la creación de sistemas de protección social en ALC, muchos trabajadores informales todavía están excluidos de ellos (OECD et al., 2021[40]; OECD/ILO, 2019[158]; ECLAC, 2022[14]). En muchos países de ALC, existen grandes grupos de la población que no están cubiertos. A pesar de sus menores ingresos y de su mayor necesidad de protección, los trabajadores informales suelen quedar al margen de los sistemas de protección social, lo que hace que muchos tengan ingresos inseguros o sean vulnerables a que la pobreza económica afecte a sus familias.
Las tendencias recientes muestran que la ampliación de la cobertura en la protección social suele producirse al desarrollar tanto los regímenes contributivos como los no contributivos (OECD/ILO, 2019[158]; OECD et al., 2021[40]). Muchos países dependen en gran medida de los recursos públicos, incluso para subvencionar las contribuciones, lo cual ejerce una presión cada vez mayor en los presupuestos de los gobiernos. En la mayoría de los países de ALC, el déficit de financiación existente para ampliar la protección social a los trabajadores informales sigue siendo especialmente pronunciado (Capítulo 1).
Algunos países latinoamericanos han ampliado la cobertura de los regímenes contributivos de protección social a los trabajadores informales. En este ámbito, el éxito depende de la adopción de varias medidas, como la combinación de las ayudas a la formalización de empresas y el acceso a los regímenes de protección social; la ampliación de la cobertura legal a trabajadores que antes no estaban cubiertos; la adaptación de prestaciones, cotizaciones y procedimientos administrativos para reflejar las necesidades de los trabajadores informales; y la subvención de las cotizaciones para personas con ingresos muy bajos. Además, varios países reforzaron el margen de maniobra fiscal necesario para ampliar los programas de protección social financiados mediante ingresos de las administraciones públicas. Estos esfuerzos han contribuido significativamente a la creación de unas redes de seguridad que garantizan la cobertura sanitaria universal y al menos la seguridad de los ingresos básicos a lo largo del ciclo vital, a través, por ejemplo, de pensiones financiadas con impuestos, ayudas por discapacidad, subvenciones por hijos, prestaciones por maternidad o sistemas de garantía de empleo (OECD et al., 2021[40]).
En ALC hay una larga tradición de redes informales de apoyo mutuo entre individuos y hogares para hacer frente a los riesgos y a la incertidumbre, especialmente en contextos en los que las opciones públicas son inexistentes o limitadas, como en las zonas rurales. Las ayudas informales suelen organizarse en torno al ciclo vital o al riesgo y la vulnerabilidad de los medios de vida. Las transferencias privadas recibidas de amigos, familiares y otros hogares son otra vertiente de esta forma de protección informal entre hogares. A mediados de la década de 2010, el peso de las transferencias privadas en los ingresos de los hogares variaba del 4% en Bolivia y Honduras a cerca del 15% en Costa Rica (OECD/ILO, 2019[158]). Sin embargo, la protección social informal tiene sus limitaciones. Los estudios sugieren que los mecanismos informales de distribución del riesgo se acercan a la eficiencia cuando protegen frente a adversidades idiosincrásicas vinculadas a individuos, hogares o acontecimientos del ciclo vital, como enfermedades o muertes. No obstante, pueden ser insuficientes cuando se trata de impactos más generalizados que afectan a una zona geográfica más amplia, como pueda ser un barrio o una comunidad. En el caso de los riesgos ambientales para la salud y de los profundos cambios que conllevan las agendas verdes, probablemente resulten insuficientes. Este tipo de impactos en los ingresos pueden afectar especialmente a los hogares más pobres, que ya tienen limitaciones económicas considerables (Watson, 2016[159]). Por tanto, resulta fundamental que las políticas públicas complementen los mecanismos informales ya existentes para garantizar una transición verde justa para todas las personas (OECD/World Bank, 2020[160]; ITF, próximo a publicarse[161]; OECD, 2021[118])
El Recuadro 3.6 presenta una serie de recomendaciones preliminares en materia de políticas para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles en ALC, con arreglo a los análisis presentados en este capítulo.
Hacia una matriz energética más sostenible para ALC
-
Avanzar hacia la diversificación y la adaptación de los sistemas energéticos para incluir una mayor proporción de energías renovables.
-
Liberar el potencial de las energías renovables no hidroeléctricas, creando las condiciones necesarias en términos de regulación, incentivos económicos y promoción de la inversión.
-
Fomentar la electrificación para acelerar los avances hacia la descarbonización sistémica mediante la aplicación de una planificación integrada y eficaz del sector eléctrico.
-
Avanzar hacia un enfoque sistémico del sector energético dentro de las economías nacionales y regionales, promoviendo sistemas energéticos mejor integrados entre sectores, que sean más eficientes energéticamente y que reduzcan la demanda total de energía. Los sectores industriales y del transporte tienen un considerable potencial de ahorro energético.
-
Aumentar la integración energética entre países para generar economías de escala. La integración regional de la electricidad podría ayudar a incorporar energías renovables variables a los sistemas energéticos y abordar posibles vulnerabilidades en relación con el cambio climático (p. ej., si una sequía afecta a la capacidad hidroeléctrica de los países productores, los países vecinos podrían proporcionar fuentes de energía alternativas).
-
Promover las inversiones en redes eléctricas (transmisión y distribución) para cerrar la brecha territorial entre las áreas de generación y demanda de energía.
-
Avanzar hacia el acceso universal a la electricidad en ALC mediante, por ejemplo, la creación de un fondo de acceso energético. Este fondo podría implantar programas de acceso a la energía a través de minirredes y financiar a emprendedores fuera de la red, mejorando la asequibilidad para los hogares de bajos ingresos.
-
Aprovechar las oportunidades derivadas del aumento de la demanda mundial de minerales críticos que abundan en ALC. La región debe aspirar a integrarse en las cadenas de valor mundiales de forma más estratégica que en transiciones anteriores, poniendo en el centro la sostenibilidad, el bienestar de los ciudadanos y el potencial de integración productiva.
-
Desarrollar la seguridad y resiliencia energética regional frente a los impactos externos. Aumentar los esfuerzos, sobre todo en la subregión del Caribe, para avanzar en la transición hacia una matriz energética más renovable, aprovechando el potencial solar, eólico, oceánico, geotérmico y de biomasa, como estrategia para garantizar la seguridad energética y mitigar las emisiones de GEI.
Transformación de la estructura de producción
-
Desarrollar políticas industriales para avanzar hacia una estructura de producción más sostenible, que incluya políticas de inversión, comercio exterior, ciencia, tecnología e innovación, y formación y desarrollo de habilidades, con especial atención a las mipymes.
-
Promover la innovación, la adopción de tecnologías verdes y energéticamente eficientes, y la diversificación hacia sectores menos intensivos en recursos, poniendo en contacto a representantes de los gobiernos, la industria, el mundo académico y la sociedad civil.
-
Fomentar y atraer inversiones en innovación verde, al tiempo que se aprovechan las nuevas oportunidades comerciales, tanto para impulsar la integración regional como para una mayor integración en segmentos de mayor valor de las cadenas globales de valor, garantizando criterios medioambientales en las exportaciones y un abastecimiento sostenible y responsable.
-
Desarrollar o actualizar estrategias nacionales de economía circular y sostenible que estén abiertas a todas las partes interesadas y a todos los niveles de gobierno, avanzando hacia políticas integradas e interconectadas con el territorio.
-
Promover la inversión en I+D para aumentar la competitividad de los sectores industriales, posibilitando soluciones en productos, servicios, modelos empresariales y comportamientos (consumo/uso) con menores emisiones e intensidad de recursos.
-
Liberar el potencial de la economía azul de cara a la transición verde, adoptando un enfoque basado en los ecosistemas que gestione los pros y los contras, y preste especial atención a la pesca y la acuicultura, el turismo sostenible, la generación de energías renovables, la gestión integrada de cuencas hidrográficas y lagos, así como la protección de los ecosistemas marinos.
-
En el caso de las economías de servicios del Caribe, adoptar una estrategia de economía circular que minimice el uso de materiales y energía y promueva modelos de turismo sostenible que generen empleos formales de calidad y reduzcan las emisiones y las externalidades negativas.
Empleos verdes de calidad para una mayor inclusión
-
Fomentar la creación de empleo en las nuevas tecnologías verdes a través de una combinación adaptada de incentivos a la innovación y el empleo, planes de capacitación y servicios de colocación.
-
Promover inversiones públicas y privadas adicionales que contribuyan a aumentar el valor agregado necesario de los sectores verdes para impulsar la creación de empleos formales.
-
Proteger a los trabajadores frente a las pérdidas de empleo ligadas a la transformación verde, mediante medidas de asistencia social diseñados y coordinados, cuentas individuales de desempleo y políticas activas del mercado de trabajo que permitan activar a los trabajadores más vulnerables afectados por la transformación.
-
Crear un umbral mínimo de protección social para proteger el nivel de vida de quienes no tienen acceso a prestaciones o asistencia por desempleo; garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria esencial y un ingreso básico focalizado, asegurando una financiación sostenible y equitativa de estas medidas.
-
Incentivar la transición de los trabajadores informales a nuevas empresas productivas relacionadas con las tecnologías verdes. Reforzar los programas de autoempleo y emprendimiento a través de políticas activas del mercado de trabajo para ayudar a la formalización de las microempresas afectadas negativamente por la transición.
-
Garantizar la continuidad en la cobertura de la protección social durante las transiciones del mercado laboral, asegurando la cobertura a los trabajadores de todo tipo de empleos y facilitando la portabilidad de derechos entre regímenes.
-
Abordar los riesgos ambientales para la salud ampliando la cobertura sanitaria general y/o dirigiendo las medidas a las personas más expuestas, como las que carecen de servicios de saneamiento o de un acceso adecuado a agua o aire de buena calidad.
Referencias
AFD (2022), A smart App for sustainable fishing in Mexico, Agence Française de Développement, Paris, http://www.afd.fr/en/actualites/smart-app-sustainable-fishing-mexico (consultado el 25 de julio de 2022).
Alaimo, V. et al. (2016), Jobs for Growth, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0000139.
Alova, G. (2018), “Integrating renewables in mining: Review of business models and policy implications”, OECD Development Policy Papers, No. 14, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5bbcdeac-en.
Altenburg, T. y C. Assmann (eds.) (2017), Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experience, UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitk (DIE), Geneva/Bonn, https://wedocs.unep.org/20.500.11822/22277.
Altvater, S. y C. Passarello (2018), Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning, European MSP Platform, Brussels, https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf.
Aramendis, R., A. Rodríguez y L. Krieger Merico (2018), Contribuciones a un gran impulso ambiental en América Latina y el Caribe: bioeconomía, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43825.
Arellano, M. y S. Bond (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, Oxford University Press, Oxford, http://www.jstor.org/stable/2297968.
Banks, J. y A. Miranda-González (2022), A Methane Champion: Colombia becomes first South American country to regulate methane from oil and gas, Clean Air Task Force, Boston, http://www.catf.us/2022/02/methane-champion-south-america-colombia-becomes-first-south-american-country-regulate-methane/ (consultado el 1 de agosto de 2022).
Bárcena, A. (2020), Mobilizing international solidarity, accelerating action and embarking on new pathways to realize the 2030 Agenda and the Samoa Pathway: Small Island Developing States, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, http://www.cepal.org/en/presentations/mobilizing-international-solidarity-accelerating-action-and-embarking-new-pathways.
Bárcena, A. et al. (2018), Economics of climate change in Latin America and the Caribbean: a graphic view, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43889/1/S1800475_en.pdf.
Barragán Muñoz, J. (2020), “Progress of coastal management in Latin America and the Caribbean”, Ocean and Coastal Management, Vol. 184, https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105009.
BIOFIN Costa Rica (2021), Finance for Biodiversity, Habitat Restoration Specialist for Biodiversity Finance Initiative Costa Rica, San José, https://biofin.cr/en/ (consultado el 15 de julio 2022).
BNamericas (2021), Unlocking Argentina’s leviathan offshore wind potential, BNamericas, Santiago, https://www.bnamericas.com/en/interviews/unlocking-argentinas-leviathan-offshore-wind-potential (consultado el 10 de julio de 2022).
Borges, M. et al. (2021), Contribución de la bioeconomía a la recuperación pospandemia de COVID-19 en el Uruguay, Recursos Naturales Ydesarrollo 208, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47255/S2100314_es.pdf.
Bowen, A. (2012), ‘Green’ Growth, ‘Green’ Jobs and Labor Markets, World Bank, https://doi.org/10.1596/1813-9450-5990.
BP (2021), bp Statistical Review of World Energy 2021, BP, London, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.
CAF (2021), RED 2021: Pathways to integration: trade facilitation, infrastructure, and global value chains, Development Bank of Latin America, Caracas, http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1907.
CAF (2017), Agua y saneamiento en la nueva ruralidad de América Latina, Development Bank of Latin America, Caracas, https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2017/02/agua-y-saneamiento-en-la-nueva-ruralidad-de-america-latina/ (consultado el 3 de agosto de 2022).
Card, D., J. Kluve y A. Weber (2018), “What Works? A Meta-Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations”, Journal of the European Economic Association, Vol. 16/3, pp. 894-931, https://doi.org/10.3386/w21431.
Cedefop (2022), https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/matching-skills/all-instruments/green-jobs-programme.
Cedefop (2021), Get your skills together for Europe’s green deal, https://www.cedefop.europa.eu/en/news/get-your-skills-together-europes-green-deal#group-related.
Cedefop (2018), Skills for green jobs: 2018 update, https://www.cedefop.europa.eu/files/3078_en.pdf.
Cedefop/OECD (2015), Green skills and innovation for inclusive growth, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://doi.org/10.2801/49143.
Chateau y Mavroeidi (2020), “The jobs potential of a transition towards a resource efficient and circular economy”, OECD Environment Working Papers, No. 167, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/28e768df-en.
Circular Economy Coalition of Latin America and the Caribbean (2022), Circular Economy in Latin America and the Caribbean: A Shared Vision, United Nations Evironment Programme Circular Economy Coalition of Latin America and the Caribbean, https://emf.thirdlight.com/link/5fhm4nyvnopb-e44rhq/@/#id=0.
Claes, J. et al. (2022), Blue carbon: The potential of coastal and oceanic climate action, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/blue-carbon-the-potential-of-coastal-and-oceanic-climate-action.
Climate Watch (2020), Country Greenhouse Gas Emissions Data [database], Climate Watch, Washington, DC, https://datasets.wri.org/dataset/cait-country (consultado el 20 de junio de 2022).
Climate-ADAPT (2021), Water management, Climate-ADAPT, https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/water-management (consultado el 6 de julio de 2022).
Commission for Environmental Cooperation (2021), Transforming Recycling and Solid Waste Management in North America, Commission for Environmental Cooperation, Montreal, http://www.cec.org/transforming-recycling-and-solid-waste-management-in-north-america/ (consultado el 29 de junio de 2022).
Consoli, D. et al. (2016), “Do green jobs differ from non-green jobs in terms of skills and human capital?”, SPRU Working Paper, University of Sussex Business School, Brighton, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=2015-16-swps-consoli-etal.pdf&site=25.
Contreras-Lisperguer et al. (2017), Cradle-to- Cradle approach in the life cycle of silicon solar photovoltaic panels.
Cordonnier, J. y D. Saygin (próximo a publicarse), “Green hydrogen opportunities for emerging and developing economies: Identifying success factors for market development and building enabling conditions”, OECD Environment Working paper, OECD Publishing, Paris.
Cortázar, R. (2001), “Unemployment Insurance Systems for Latin America”, in Labor Market Policies in Canada and Latin America: Challenges of the New Millennium, Springer, Boston, https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3347-1_4.
CTAGUA (2022), Centro Tecnológico del Agua, Centro Tecnológico del Agua, Montevideo, https://ctagua.uy/ (consultado el 12 de mayo de 2022).
de Miguel, C. et al. (2021), “Economía circular en América Latina y el Caribe: oportunidad para una recuperación transformadora”, Documentos de Proyectos, (LC/TS.2021/120), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://hdl.handle.net/11362/47309.
Dechezleprêtre, A. et al. (2019), “Do environmental and economic performance go together? A review of micro-level empirical evidence from the past decade or so”, International Review of Environmental and Resource Economics, Vol. 13/1-2, pp. 1-118, https://doi.org/10.1561/101.00000106.
Diez, S. et al. (2019), Marine Pollution in the Caribbean: Not a Minute to Waste, World Bank, Washington, DC, https://documents1.worldbank.org/curated/en/482391554225185720/pdf/Marine-Pollution-in-the-Caribbean-Not-a-Minute-to-Waste.pdf.
Dini y Stumpo (2019), “Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento”, Project Documents, (LC/TS.2019/20), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/44603-mipymes-america-latina-un-fragil-desempeno-nuevos-desafios-politicas-fomento.
Dominish, E., N. Florin y S. Teske (2019), Responsible Minerals Sourcing for Renewable Energy, Report prepared for Earthworks, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, https://earthworks.org/wp-content/uploads/2021/09/MCEC_UTS_Report_lowres-1.pdf.
Dutz, M., R. Almeida y T. Packard (2018), The Jobs of Tomorrow: Technology, Productivity, and Prosperity in Latin America and the Caribbean, Directions in Development--Information and Communication Technology, World Bank, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29617.
ECLAC (2022), CEPALSTAT [database], Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=en (consultado el 30 de julio de 2022).
ECLAC (2022), Social Panorama of Latin America 2021, (LC/PUB.2021/17-P), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47719/1/S2100654_en.pdf.
ECLAC (2022), Water resources, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/topics/water-resources (consultado el 28 de mayo de 2022).
ECLAC (2021), “Conceptualizing a circular economy in the Caribbean: perspectives and possibilities”, Policy Brief, No. LC/CAR/2021/7, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47604/LCCAR2021_07_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
ECLAC (2021), Latin America and the Caribbean Has All the Right Conditions to Become a Renewable Energy Hub with Great Potential in Green Hydrogen, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/news/latin-america-and-caribbean-has-all-right-conditions-become-renewable-energy-hub-great (consultado el 10 de agosto de 2022).
ECLAC (2021), SDGs in Latin America and the Caribbean: Statistical knowledge management hub: Regional SDG statistical profiles by target [database], Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://agenda2030lac.org/estadisticas/regional-sdg-statistical-profiles-target-1.html?lang=en (consultado el 9 de mayo de 2022).
ECLAC (2020), Building a New Future: Transformative Recovery with Equality and Sustainability. Summary, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.un-page.org/files/public/eclac_recovery_modelling.pdf.
ECLAC (2020), Economics of climate change in Latin America and the Caribbean: A Graphic View, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43889/1/S1800475_en.pdf.
ECLAC (2018), Gobernanza de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/181119-final_final_corta-giz_revisada_alicia_barcena_ministros_mineria_limarev.pdf.
ECLAC/ILO (2018), Employment Situation in Latin America and the Caribbean: Environmental sustainability and employment in Latin America and the Caribbean, No. 19 (LC/TS.2018/85), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44186.
Ecoins (2022), Preguntas frecuentes, Ecoins, San José, https://ecoins.eco/preguntas-frecuentes/ (consultado el 2 de agosto de 2022).
Econometría Consultores (2022), Modeling of the macroeconomic effects of the transition to the circular economy for Latin America: cases of Chile, Colombia, Mexico and Peru, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.euroclima.org/images/2022/03/02/Modelo_Economia_Circular.pdf (consultado el 27 de mayo de 2022).
Ehler, C. (2021), “Two decades of progress in Marine Spatial Planning”, Marine Policy, Vol. 132, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104134.
Ellen MacArthur Foundation (2019), Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change, Ellen MacArthur Foundation, Cowes, https://emf.thirdlight.com/link/w750u7vysuy1-5a5i6n/@/preview/1?o.
Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards The Circular Economy, Ellen MacArthur Foundation, Cowes, https://www.werktrends.nl/app/uploads/2015/06/Rapport_McKinsey-Towards_A_Circular_Economy.pdf.
Escudero, V. et al. (2018), “Active Labour Market Programmes in Latin America and the Caribbean: Evidence from a Meta-Analysis”, Research Department Working Paper, No. 20, International Labour Office, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_577292.pdf.
Estado de Querétaro (2022), Sistema Economía Circular Querétaro, https://autoqro.mx/economia-circular (consultado el 20 de julio de 2022).
European Commission (2021), Communication from the Commission on a new approach for a sustainable blue economy in the EU: Transforming the EU’s Blue Economy for a Sustainable Future, European Commission, Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A240%3AFIN.
European Parliament (2022), Taxonomy: MEPs do not object to inclusion of gas and nuclear activities, European Parliament, Luxembourg City, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34365/taxonomy-meps-do-not-object-to-inclusion-of-gas-and-nuclear-activities (consultado el 10 de agosto de 2022).
FAO (2021), Climate Smart Agriculture Sourcebook, Food and Agriculture Organization, Rome, https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b6-water/chapter-b6-4/en/.
FAO (2021), Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe. Análisis de siete trayectorias de transformación exitosas, Food and Agriculture Organization, Regional Office for Latin America and the Caribbean, Santiago de Chile, https://doi.org/10.4060/cb4415es.
FAO (2014), Agriculture, Forestry and Other Land Use Emissions by Sources and Removals by Sinks, FAO Statistics Series, ESS/14-02, Food and Agriculture Organization, Rome, http://www.fao.org/3/i3671e/i3671e.pdf.
FAO/UNEP (2020), The State of the World’s Forests 2020: Forests, biodiversity and people, Food and Agriculture Organization/United Nations Environment Programme, Rome, https://doi.org/10.4060/ca8642en.
Ferrer, A. y W. Riddell (2009), “Unemployment Insurance Savings Accounts in Latin America: Overview and Assessment”, Social Protection Discussion Paper, No. SP 0910, World Bank, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/438061468044956180/Unemployment-insurance-savings-accounts-in-Latin-America-overview-and-assessment.
Food Navigator (2019), ’A major step forward’: Brazil founds trade group for carbon-neutral meat, Food Navigator, Montpellier, France, http://www.foodnavigator-latam.com/Article/2019/02/25/A-major-step-forward-Brazil-founds-trade-group-for-carbon-neutral-meat?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright.
Forti, V. et al. (2020), The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential, United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam, https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf (consultado el 5 de mayo de 2021).
Global CCS Institute (2020), Global Status Report 2019: Targeting Climate Change, Global CCS Institute, Melbourne, https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/12/GCC_GLOBAL_STATUS_REPORT_2019.pdf.
GMI (2011), Oil and Gas Systems Methane: Reducing Emissions, Advancing Recovery and Use, Global Methane Initiative, Washington, DC, http://www.globalmethane.org/documents/oil-gas_fs_eng.pdf.
Gobierno de la República de Colombia (2019), Estrategia nacional de economía circular. Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio, Presidencia de la República/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, http://andi.com.co/Uploads/Estrategia%20Nacional%20de%20EconA%CC%83%C2%B3mia%20Circular-2019%20Final.pdf_637176135049017259.pdf.
Gobierno Federal Sectur (2020), Programa de Turismo sustentable 2030, Gobierno Federal Sectur, Mexico City, https://adaptur.mx/pdf/Mexico-Estrategia-de-Turismo-Sostenible-2030.pdf.
González-Velosa, C., D. Rosas y D. Flores (2016), “On-the-Job Training in Latin America and the Caribbean: Recent Evidence”, in Firm Innovation and Productivity in Latin America and the Caribbean: The Engine of Economic Development, Palgrave Macmillan, New York, https://doi.org/10.1057/978-1-349-58151-1_5.
Government of Brazil (2022), Renewable energy in the Brazilian energy matrix: the share of solar energy reached 6.9% and wind energy, 10.9%, Government of Brazil, Brasília, https://www.gov.br/en/government-of-brazil/latest-news/2022/renewable-energy.
Government of Colombia (2021), National Hydrogen Strategy and Roadmap.
Gregg, C., O. Strietska-Ilina y C. Büdke (2015), Anticipating skill needs for green jobs: A practical guide, International Labour Organization, Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_564692.pdf.
Grundke, R. y J. Arnold (2022), Mastering the transition: A synthetic literature review of trade adaptation policies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fad3487-en.
Haarr, M., J. Falk-Andersson y J. Fabres (2022), “Global marine litter research 2015–2020: Geographical and methodological trends”, Science of The Total Environment, Vol. 820, pp. 153-162, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153162.
Hamilton, L. y S. Feit (2019), Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet, Center for International Environmental Law, Geneva, https://www.ciel.org/plasticandclimate/.
Hardy, W., R. Keister y P. Lewandowski (2018), “Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe”, Economics Of Transition, Vol. 26, https://doi.org/10.1111/ecot.12145.
Heidbreder, L. et al. (2019), “Tackling the plastic problem: A review on perceptions, behaviors, and interventions”, Science of the Total Environment, Vol. 668, Elsevier, Amsterdam, pp. 1077-1093, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719309519.
Herrera, D. (2020), MSME Financing Instruments in Latin America and the Caribbean During COVID-19, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0002361.
Hidalgo, C., J. Fontecha Mejía y S. Escobar (2022), Principales aspectos del despliegue de energía eólica costa afuera en Colombia, Holland & Knight, Tampa, https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2022/05/principales-aspectos-del-despliegue-de-energia-eolica-costa-afuera (consultado el 23 de mayo de 2022).
IDB (2021), BID y Telefónica lanzan iniciativa para conectar emprendedores y corporaciones, http://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-telefonica-lanzan-iniciativa-para-conectar-emprendedores-y-corporaciones (consultado el 15 de julio de 2022).
IDB (2021), Climate policies in Latin America and the Caribbean: success stories and challenges in the fight against climate change, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0003239.
IDB (2021), Una visión azul para América Latina y El Caribe, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/una-vision-azul-para-america-latina-y-el-caribe/.
IDB (2020), Plastic Waste Management and Leakage in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://publications.iadb.org/en/plastic-waste-management-and-leakage-latin-america-and-caribbean.
IDB y DDPLAC (2019), Getting to Net-Zero Emissions: Lessons from Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.18235/0002024.
IEA (2022), SDG7: Data and Projections, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections.
IEA (2022), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary.
IEA (2022), World Energy Employment, IEA, Paris, https://www.iea.org/reports/world-energy-employment.
IEA (2021), Driving Down Methane Leaks from the Oil and Gas Industry: A Regulatory Roadmap and Toolkit, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/reports/driving-down-methane-leaks-from-the-oil-and-gas-industry.
IEA (2021), Hydrogen in Latin America: From near-term opportunities to large-scale deployment, International Energy Agency, Paris, https://iea.blob.core.windows.net/assets/65d4d887-c04d-4a1b-8d4c-2bec908a1737/IEA_HydrogeninLatinAmerica_Fullreport.pdf.
IEA (2021), Net Zero by 2050, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.
IEA (2021), World Energy Balances [database], International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-statistics-and-balances.
IEA (2015), World Energy Outlook 2015, International Energy Agency, Paris, http://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2015.
IFPRI (2021), “Achieving sustainable agricultural practices: From incentives to adoption and outcomes”, IFPRI Policy Brief, International Food Policy Research Institute, Washington, DC, https://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134262/filename/134472.pdf.
IICA (2021), Transformar el conocimiento en evidencia para la transformación sostenible de los sistemas alimentarios de América Latina y El Caribe, IICA Blog, Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, San José, https://bit.ly/389vHB4.
ILO (2021), Hacia una recuperación sostenible del empleo en el sector del turismo en América Latina y el Caribe, International Labour Organization, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_809290.pdf.
ILO (2019), Skills for a greener future: A global view based on 32 country studies, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732214.pdf.
ILO (2018), World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs, International Labour Office, Geneva, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf.
ILO, UNICEF (2020), Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_797515/lang--en/index.htm.
IOGP (2022), Map of Global CCUS Projects, International Association of Oil & Gas Producers, London, https://www.iogp.org/bookstore/product/map-of-global-ccs-projects/ (consultado el 18 de mayo de 2022).
IPCC (2022), Global Warming of 1.5°C: IPCC Special Report on Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels in Context of Strengthening Response to Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty, Cambridge University Press, Cambridge/New York, https://doi.org/10.1017/9781009157940.
IPCC (2019), IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Cambridge University Press, Cambridge/New York, https://doi.org/10.1017/9781009157964.
IRENA (2022), Renewable Energy Roadmap for Central America: Towards a Regional Energy Transition, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2022/Mar/Renewable-Energy-Roadmap-for-Central-America.
IRENA (2018), Policies and Regulations for Renewable Energy Mini-Grids, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2018/Oct/Policies-and-regulations-for-renewable-energy-mini-grids.
IRENA (2016), End-of-life Management: Solar Photovoltaic Panels, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2016/Jun/End-of-life-management-Solar-Photovoltaic-Panels.
IRENA (2015), Renewable Energy Policy Brief: Uruguay, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Uruguay.pdf.
IRENA/UNELCAC/GET.transform (2022), Scenarios for the Energy Transition: Experience and Good Practices in Latin America and the Caribbean, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Scenarios-for-the-Energy-Transition-LAC.
IRP (2020), Mineral Resource Governance in the 21st Century: Gearing extractive industries towards sustainable development, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://www.resourcepanel.org/reports/mineral-resource-governance-21st-century.
Isgut, A. and J. Weller (2016), Institutions for improving workforce integration in Latin America and Asia, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40661/6/S1600550_en.pdf.
Isla Urbana (2021), Isla Urbana, Isla Urbana, Mexico City, https://islaurbana.org/isla-urbana/ (consultado el 17 de junio de 2022).
ITF (próximo a publicarse), Developing Accessibility Indicators for Latin American Cities, International Transport Forum, Paris.
Karasik, R. et al. (2020), 20 Years of Government Responses to the Global Plastic Pollution Problem: The Plastics Policy Inventory, Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions, Duke University, Durham, NC, https://nicholasinstitute.duke.edu/publications/20-years-government-responses-global-plastic-pollution-problem.
Kaza, S. et al. (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management in 2050, Urban Development Series, World Bank, Washington, DC, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0.
Kirchherr, J., D. Reike y M. Hekkert (2017), “Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions”, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 127, pp. 221-232, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
Lanoie, P. et al. (2011), “Environmental policy, innovation and performance: New insights on the Porter Hypothesis”, Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 20/3, pp. 803-842, https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2011.00301.x.
Le Tissier, M. (2020), “Unravelling the Relationship between Ecosystem-Based Management, Integrated Coastal Zone Management and Marine Spatial Planning”, in Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic Biodiversity, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-45843-0_20.
Letcher, T. (ed.) (2020), Production, use and fate of synthetic polymers, Academic Press, Cambridge, MA, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817880-5.00002-5.
McCarthy, A., R. Dellink y R. Bibas (2018), The Macroeconomics of the Circular Economy Transition: A Critical Review of Modelling Approaches.
McKenzie, D. (2017), “How effective are active labor market policies in developing countries? A critical review of recent evidence”, Policy Research Working Paper, No. 8011, World Bank, Washington, DC, http://hdl.handle.net/10986/26352.
MCTI (2021), Programa Brasil-Biotec vai fortalecer pesquisa e desenvolvimento da biotecnologia nacional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Government of Brazil, Brasília, https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/02/programa-brasil-biotec-vai-fortalecer-pesquisa-e-desenvolvimento-da-biotecnologia-nacional.
Mesa Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico (2021), Plan Nacional para la gestión sostenible de plásticos de un solo uso, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá, http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/PLAN_PLASTICOS.pdf.
Michail, N. (2019), “A major step forward: Brazil founds trade group for carbon-neutral meat”, FoodNavigator-LATAM, William Reed, Crawley, https://www.foodnavigator-latam.com/Article/2019/02/25/A-major-step-forward-Brazil-founds-trade-group-for-carbon-neutral-meat?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright (consultado el 20 de julio de 2022).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019), Serviço Florestal Brasileiro (2019) Bioeconomia da Floresta A Conjuntura da Produção Florestal Não Madeireira no Brasil, https://ava.icmbio.gov.br/mod/data/view.php?d=17&rid=3228.
Ministerio de Ambiente (2020), Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, Ministerio de Ambiente, Panama City, https://www.atp.gob.pa/Plan_Maestro_de_Turismo_Sostenible_2020-2025.pdf.
Ministerio de Industria y Comercio (2020), Política de Turismo Sostenible: “Unidos por la Naturaleza”, Government of Colombia, Bogotá, https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible.
Ministerio del Medio Ambiente (2022), Roadmap for a Circular Chile by 2040, Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/HOJA-DE-RUTA-PARA-UN-CHILE-CIRCULAR-AL-2040-EN.pdf.
Ministerio del Medio Ambiente (2021), Decreto 12: Establece Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas de Envases y Embalajes, Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157019.
Ministerio del Medio Ambiente (2021), Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/Estrategia-Nacional-para-la-gestion-de-residuos-marinos-y-microplasticos.pdf.
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (2022), Observatory of Brazilian Agriculture.
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (2021), ABC+: Plan for adaptation and low carbon emission in agriculture strategic vision for a new cycle, https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-plan.
Novella, R. y H. Valencia (2019), “Active Labor Market Policies in a Context of High Informality: The effect of PAE in Bolivia”, Inter-American Development Bank Working Paper Series, Inter-American Development Bank, Washington DC, https://publications.iadb.org/en/active-labor-market-policies-in-a-context-of-high-informality-the-effect-of-pae-in-bolivia.
OECD (2022), “Closing the loop in the Slovak Republic: A roadmap towards circularity for competitiveness, eco-innovation and sustainability”, OECD Environment Policy Papers, No. 30, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acadd43a-en.
OECD (2022), Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/aa1edf33-en.
OECD (2022), OECD work for a sustainable ocean, OECD, Paris, https://www.oecd.org/ocean/ (consultado el 23 de septiembre de 2022).
OECD (2022), OECD.Stat [database], Labour Indicators, OECD, Paris, https://stats.oecd.org/Index.aspx.
OECD (2021), How’s Life in Latin America?: Measuring Well-being for Policy Making, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2965f4fe-en.
OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en.
OECD (2020), Towards Sustainable Land Use: Aligning Biodiversity, Climate and Food Policies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3809b6a1-en.
OECD (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en.
OECD (2019), Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264307452-en.
OECD (2018), Impacts of green growth policies on labour markets and wage income distribution: a general equilibrium application to climate and energy policies, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPIEEP(2016)18/FINAL&docLanguage=En.
OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en.
OECD (2015), Towards Green Growth?: Tracking Progress, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264234437-en.
OECD (2011), Towards Green Growth, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264111318-en.
OECD (próximo a publicarse), Business Insights on Emerging Markets 2023, OECD Emerging Markets Network, OECD Development Centre, Paris.
OECD (próximo a publicarse), Transición verde y formalización laboral en Colombia, Making Development Happen series, OECD Development Centre, Paris https://www.oecd.org/dev/mdh.htm.
OECD et al. (2020), Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en.
OECD/Cedefop (2014), Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264208704-en.
OECD et al. (2021), Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en.
OECD et al. (2019), Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en.
OECD et al. (2019), Production Transformation Policy Review of Colombia: Unleashing Productivity, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264312289-en.
OECD/EU (2020), Impact evaluation of labour market policies through the use of linked administrative data, OECD/European Union, Paris/Brussels, https://www.oecd.org/els/emp/Impact_evaluation_of_LMP.pdf.
OECD/FAO (2022), OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en.
OECD/ILO (2019), Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en.
OECD/UNCTAD/ECLAC (2020), Production Transformation Policy Review of the Dominican Republic: Preserving Growth, Achieving Resilience, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1201cfea-en.
OECD/World Bank (2020), Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6089164f-en.
Pacheco, P. et al. (2021), Deforestation Fronts: Drivers and Responses in a Changing World, World Wildlife Fund, Gland, Switzerland, https://www.worldwildlife.org/publications/deforestation-fronts-drivers-and-responses-in-a-changing-world-full-report.
Pacto Chileno de los Plásticos (2020), El Pacto Chileno de los Plásticos, Fundación Chile/Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, https://fch.cl/wp-content/uploads/2020/01/roadmap-pacto-chileno-de-los-plasticos.pdf.
Perrine, T. et al. (2020), Don’t Throw Caution to the Wind: In the Green Energy Transition, Not All Critical Minerals Will Be Goldmines, Columbia Center on Sustainable Investment, New York, https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/Dont%20Throw%20Caution%20to%20the%20Wind_0.pdf.
Pietrobelli, C. y B. Calzada (2018), En busca de una minería innovadora y sustentable en Latinoamérica, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://blogs.iadb.org/innovacion/es/en-busca-de-una-mineria-innovadora-y-sustentable-en-latinoamerica/.
Porter, M. y C. van der Linde (1995), “Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9/4, pp. 97-118, https://www.jstor.org/stable/2138392.
Rateau, M. y L. Tovar (2019), “Formalization of wastepickers in Bogota and Lima: Recognize, regulate, and then integrate?”, EchoGéo, No 47, Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information géographique, Aubervilliers, France, https://journals.openedition.org/echogeo/16614.
RELAC (2020), What is RELAC?, REnovables in Latin America and the Caribbean, Energy HUB, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://hubenergia.org/en/relac#home__section--one (consultado el 15 de marzo de 2022).
RICYT (2021), Network for Science and Technology Indicators –Ibero-American and Inter-American [database], Ibero-American and Inter-American Network of Science and Technology Indicators, Buenos Aires, http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASIDSFPER&start_year=2010&end_year=2019.
Rodriguez, A., A. Mondaini y M. Hitschfeld (2017), Bioeconomía en América Latina y el Caribe: contexto global y regional y perspectivas, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/es/publicaciones/42427-bioeconomia-america-latina-caribe-contexto-global-regional-perspectivas.
Rodríguez, A., M. Rodrigues y O. Sotomayor (2019), “Towards a sustainable bioeconomy in Latin America and the Caribeean: Elements for regional vision”, Natural Resources and Development series, N°193 (LC/TS.2019/25), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://www.cepal.org/en/publications/44994-towards-sustainable-bioeconomy-latin-america-and-caribbean-elements-regional.
Rustomjee, C. (2016), “Developing the Blue Economy in Caribbean and other Small States”, CIGI Policy Brief, No. 75, Centre for International Governance Innovation, Waterloo, https://www.cigionline.org/sites/default/files/pb_no.75web_1.pdf.
S&P Global Market Intelligence (2022), Lithium and Cobalt Exploration Trends, S&P Global Market Intelligence, New York, https://pages.marketintelligence.spglobal.com/Lithium-and-cobalt-infographic-interactive-MS.html (consultado el 6 de julio de 2022).
Saget, Vogt-Schilb y Luu (2020), Jobs in a net-zero emissions future in Latin America and the Caribbean, International Labour Organization/Inter-American Development Bank, Geneva/Washington, DC, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Jobs-in-a-Net-Zero-Emissions-Future-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf.
sieLAC OLADE (2022), Sistema de Informacion energetica de Latinoamerica y el Caribe (SieLAC), http://sielac.olade.org.
Steiner, A., I. Andersen y Q. Dongyu (2020), Paraguay demonstrates benefits of forests as a nature-based solution to climate change, UN-REDD Programme, Geneva, https://www.un-redd.org/news/paraguay-demonstrates-benefits-forests-nature-based-solution-climate-change#:~:text=In%20particular%2C%20Paraguay%20engaged%20in,from%20deforestation%20and%20forest%20degradation.
Stern, J. (2019), Challenges to the Future of LNG: decarbonisation, affordability and profitability, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, https://doi.org/10.26889/9781784671464.
Sturzenegger, G. (2021), The Plastics Pandemic, Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://blogs.iadb.org/agua/en/plastics-pandemic/#_ftnref7.
Tambutti, M. y J. Gómez (eds.) (2020), “The outlook for oceans, seas and marine resources in Latin America and the Caribbean: conservation, sustainable development and climate change mitigation”, Project Documents, (LC/TS.2020/167), Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46509/4/S2000911_en.pdf.
Tekman, M. et al. (2022), Impacts of plastic pollution in the oceans on marine species, biodiversity and ecosystems, World Wide Fund for Nature Germany, Berlin, https://doi.org/10.5281/zenodo.5898684.
Timilsina, G., I. Curiel y D. Chattopadhyay (2021), “How Much Does Latin America Gain from Enhanced Cross-Border Electricity Trade in the Short Run?”, Policy Research Working Paper, No. 9692, World Bank, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35729/How-Much-Does-Latin-America-Gain-from-Enhanced-Cross-Border-Electricity-Trade-in-the-Short-Run.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
UNCTAD (2019), Costa Rica on course for a vibrant and inclusive blue economy, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, https://unctad.org/news/costa-rica-course-vibrant-and-inclusive-blue-economy (consultado el 24 de agosto de 2022).
UNDESA (2021), 2021 Energy Statistics Pocketbook, United Nations Publications, New York, https://unstats.un.org/unsd/energystats/pubs/documents/2021pb-web.pdf.
UNDP (2022), The ocean and the blue economy are fundamental to addressing the triple planetary crisis - says UNDP, United Nations Development Programme, New York, https://www.undp.org/press-releases/ocean-and-blue-economy-are-fundamental-addressing-triple-planetary-crisis%E2%80%94says-undp (consultado el 5 de julio de 2022).
UNDP (2021), Considerations for integrating Nature-based Solutions into Nationally Determined Contributions: Illustrating the potential through REDD+, United Nations Development Programme, New York, https://www.undp.org/publications/consideration-integrating-nature-based-solutions-nationally-determined-contributions-illustrating-potential-through-redd.
UNDP (2017), Circular economy strategies for Lao PDR A metabolic approach to redefine resource efficient and low-carbon development, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/undp-lecb-circular-economystrategies-for-laos-pdr-20.
UNEP (2022), End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
UNEP (2021), Addressing Single-use Plastic Products Pollution Using a Life Cycle Approach, United Nations Environment Programme, Nairobi, http://www.unep.org/fr/node/29018.
UNEP (2021), Circular Economy in Latin America and the Caribbean: A Shared Vision, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://emf.thirdlight.com/link/5fhm4nyvnopb-e44rhq/@/#id=0.
UNEP (2021), From Pollution to Solution: a global assessment of marine litter and plastic pollution, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution.
UNEP (2021), Las ciudades de América Latina y el Caribe pueden reducir a la mitad su consumo de recursos mientras combaten la pobreza, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe-pueden#:~:text=%2D%20Si%20impulsan%20una%20transformaci%C3%B3n%20sostenible,de%20las%20Naciones%20Unidas%20para.
UNEP (2021), Policies, Regulations and Strategies in Latin America and the Caribbean to Prevent Marine Litter and Plastic Waste, United Nations Environment Programme, Nairobi, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34931/Marine_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
UNEP (2019), Zero Carbon Latin America and the Caribbean: The opportunity, cost and benefits of the coupled decarbonization of the power and transport sectors in Latin America and the Caribbean, United Nations Environment Programme, Office for Latin America and the Carribbean, Panama City, https://wedocs.unep.org/20.500.11822/34532.
UNEP (2018), Waste Management Outlook for Latin America and the Caribbean, United Nations Environment Programme, Latin America and the Caribbean Office, Panama City, https://www.unep.org/ietc/resources/publication/waste-management-outlook-latin-america-and-caribbean.
UNEP-WCMC (2022), Ocean+ Habitats, [On-line], https://habitats.oceanplus.org.
UNESCO (2021), Science, technology and innovation (database), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en#.
UNESCO (2020), Custodians of the globe’s blue carbon assets, UNESCO Marine World Heritage, Paris, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375565.
UNIDO (2018), Cooperación regional en gestión de residuos electrónicos en países de América Latina, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, https://www.unido.org/news/cooperacion-regional-en-gestion-de-residuos-electronicos-en-paises-de-america-latina (consultado el 6 de junio de 2022).
UNWTO/CAF (2021), UNWTO and CAF Boost Sustainable and Innovative Tourism in Latin America, World Tourism Organization, Madrid, https://www.unwto.org/news/unwto-and-caf-boost-sustainable-and-innovative-tourism-in-latin-america (consultado el 18 de julio de 2022).
UNWTO/Organization of American States (2018), El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Buenas prácticas en las Américas, United Nations World Tourism Organization/Organization of American States, Madrid/Washington, DC, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419937.
USAID (2020), Ecuador Energy Sector Assessment, United States Agency for International Development, Washington, DC, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WQNF.pdf.
Van Hoof et al. (2022), Metodología para la evaluación de avances en la economía circular en los sectores productivos de América Latina y el Caribe, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47975/S2200477_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Vargas, J. (2021), “Recursos hídricos: América Latina y El Caribe al 2050”, iAgua, Madrid, https://www.iagua.es/blogs/juan-carlos-castro-vargas/recursos-hidricos-america-latina-y-caribe-al-2050-0 (consultado el 17 de agosto de 2022).
Vona, F. et al. (2018), “Environmental Regulation and Green Skills: An Empirical Exploration”, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, Vol. 5/4, pp. 713-753, https://doi.org/10.1086/698859.
Wagner, M. et al. (2022), Monitoreo regional de los residuos electrónicos para América Latina: resultados de los trece países participantes en el proyecto UNIDO-GEF 5554, United Nations Industrial Development Organization/Global Environment Facility, Bonn, https://www.unido.org/sites/default/files/files/2022-01/REM_LATAM_2021_ESP_Final_dec_10.pdf.
Watson, C. (2016), Shock-Responsive Social Protection Systems Research - Working Paper 3: Shock-Responsive Social Protection in the Sahel: Community Perspectives, Oxford Policy Management, Oxford, https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/wp3-community-perspectives-sahel-en.pdf?noredirect=1.
Willis, W. et al. (2022), Economic and social effectiveness of carbon pricing schemes to meet Brazilian NDC targets, Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1981212.
Wilmsmeier y Jaimurzina (2017), Energy Efficiency and Electric-Powered Mobility by River: Sustainable Solutions for Amazonia, FAL Bulletin, No. 353, Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), https://www.cepal.org/en/publications/41858-en (consultado el 25 de julio de 2022).
World Bank (2021), Caribbean Regional Oceanscape Project, World Bank, Washington, DC, https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P159653.
World Bank (2020), Future Foodscapes: Re-imagining Agriculture in Latin America and the Caribbean, World Bank Group, Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/942381591906970569/Future-Foodscapes-Re-imagining-Agriculture-in-Latin-America-and-the-Caribbean.
World Bank (2012), Expanding Financing for Biodiversity Conservation: Experiences from Latin America and the Caribbean, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC/New York, https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/LAC-Biodiversity-Finance.pdf.
World Bank/ESMAP (2020), Offshore Wind Technical Potential [database], World Bank/Energy Sector Management Assistance Program, Washington, DC, https://energydata.info/dataset/offshore-wind-technical-potential (consultado el 23 de julio de 2022).
World Travel and Tourism Council (2022), Economic Impact Reports. Latin America and The Caribbean 2022 Annual Research: Key Highlights, World Travel and Tourism Council, London, https://wttc.org/Research/Economic-Impact.
WRI/IDB (2021), Nature-Based Solutions in Latin America and The Caribbean: Regional Status and Priorities for Growth, World Resources Institute/Inter-American Development Bank, Washington, DC, https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-10/nature-based-solutions-in-latin-america-and-the-caribbean-regional-status-and-priorities-for-growth_1.pdf?VersionId=.3xcu8Ruodnxf5mw9wCUAYgdEK6evOMa.
WWF (2020), Living Planet Report 2020: Bending the curve of biodiversity loss, World Wildlife Fund, Gland, Switzerland, https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-09/20200910_Rapport_Living-Planet-Report-2020_ENGLISH_WWF-min.pdf.
Yamaguchi, S. (2018), “International Trade and the Transition to a More Resource Efficient and Circular Economy: A Concept Paper”, Trade and Environment Working Papers – 2018/03, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-international-trade-and-the-transition-to-a-circular-economy.pdf.
Notas
← 1. Se entiende por cambio transformador “una transformación en todo el sistema que requiere algo más que un cambio tecnológico mediante la consideración de factores sociales y económicos que, junto con la tecnología, pueden provocar cambios rápidos y a escala” (IPCC, 2022[1]). Por tanto, este cambio transformador se asocia a la noción de transformación sistémica o cambio en la estructura del sistema y sus interacciones.
← 2. La capacidad instalada es la cantidad máxima de electricidad que puede producir una central en unas condiciones determinadas. Mientras que la generación de electricidad es la cantidad de electricidad que se produce durante un periodo de tiempo determinado. Dado que algunas fuentes de energía renovables dependen del sol o del viento, se habla de su capacidad instalada como medida de su contribución potencial a la generación de electricidad
← 3. La Comunidad del Caribe es una organización intergubernamental compuesta por 15 Estados miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
← 4. Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Curazao, Guadalupe, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas son algunos de los países que ya tienen (o están trabajando para tener) instalaciones de energías renovables (ECLAC, 2021[12]).
← 5. El “Marco y financiación equitativos para los países extractivos en transición (EFFECT, por sus siglas en inglés)” de la OCDE ayuda a los responsables políticos a diseñar estrategias integrales para avanzar en la transición baja en carbono.
← 6. El gas asociado es el gas natural producido junto con el petróleo crudo, que a menudo se considera un subproducto incómodo de la producción de petróleo.
← 7. Se entiende por CCUS (carbon capture, use and storage) el proceso de captura, utilización, transporte y almacenamiento de CO2 subterráneo para evitar su liberación a la atmósfera.
← 8. El estudio se ha llevado a cabo utilizando el modelo energético integrado PLEXOS, un software de simulación diseñado por Energy Exemplar para analizar el mercado energético. Primero se desarrolló como un simulador del mercado eléctrico. Más tarde, se amplió su funcionalidad de forma que las últimas versiones de PLEXOS integran además de la electricidad, el gas, la calefacción y el agua (https://energyexemplar.com/solutions/plexos/).
← 9. Este escenario considera únicamente las interconexiones binacionales existentes y la baja integración de la transmisión entre los países de la región. Su objetivo es satisfacer la demanda proyectada de la región para el año 2032.
← 10. Los principales resultados del escenario de mayor integración (ER+INT) muestran niveles más bajos de adopción de tecnología solar fotovoltaica y eólica que en el escenario no integrado (ER y EB). Esto se debe a la mayor eficiencia del sistema y a la posibilidad de reducir el número de nuevas plantas de generación.
← 11. El cálculo del GIBID resulta de un promedio simple de los siguientes países de ALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
← 12. La Responsabilidad Ampliada del Productor es un modelo de políticas con arreglo al cual se asigna una responsabilidad considerable —ya sea económica o física o ambas— a los productores con relación al tratamiento o eliminación de los productos tras su consumo. La asignación de esta responsabilidad podría, en principio, incentivar la prevención de residuos en origen, promover un diseño de productos que favorezca el medioambiente y apoyar la consecución de objetivos públicos de reciclaje y gestión de materiales (OECD, 2016[215]).
← 13. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
← 14. ALC incluye territorios de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
← 15. El potencial técnico es un término utilizado para describir la energía que se puede extraer con la tecnología actual. En concreto, se refiere a la capacidad total instalada [GW] para cimientos fijos y flotantes en un radio de 200 kilómetros de la costa (World Bank/ESMAP, 2020[93]).
← 16. El promedio de los países de ALC no incluye a Chile, Colombia, Costa Rica ni México, ya que estos países fueron incluidos en el grupo de la OCDE para su análisis (OECD, 2022[97]).
← 17. La selección de sectores se basó en los debates mantenidos con los delegados de ALC en la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, funcionarios públicos, expertos, académicos y representantes del sector privado en los siguientes actos: Reuniones de expertos (28-29 de abril de 2022 y 3 de agosto de 2022); Foro ALC 2022 (8 de julio de 2022); mesa redonda de la Red de Mercados Emergentes de la OCDE sobre Perspectivas Económicas de América Latina 2022 (17 de junio de 2022); y estudios documentales realizados.